#MemoriaChokokue
Las madres de Juliana
Veinte años después, una nueva amenaza ronda el asentamiento Juliana Fleitas: la migración. No hacen falta desalojos para que las madres pierdan a sus hijos


#MemoriaChokokue
Veinte años después, una nueva amenaza ronda el asentamiento Juliana Fleitas: la migración. No hacen falta desalojos para que las madres pierdan a sus hijos


Antonia Escalante perdió a su hija en un desalojo. El dolor le encorvó la espalda y hace que se vea más pequeña de lo que es. También le arrugó esa piel blanca que resalta el cabello negrísimo. A sus 42 años, se siente enferma. Dice que nunca se recuperó.
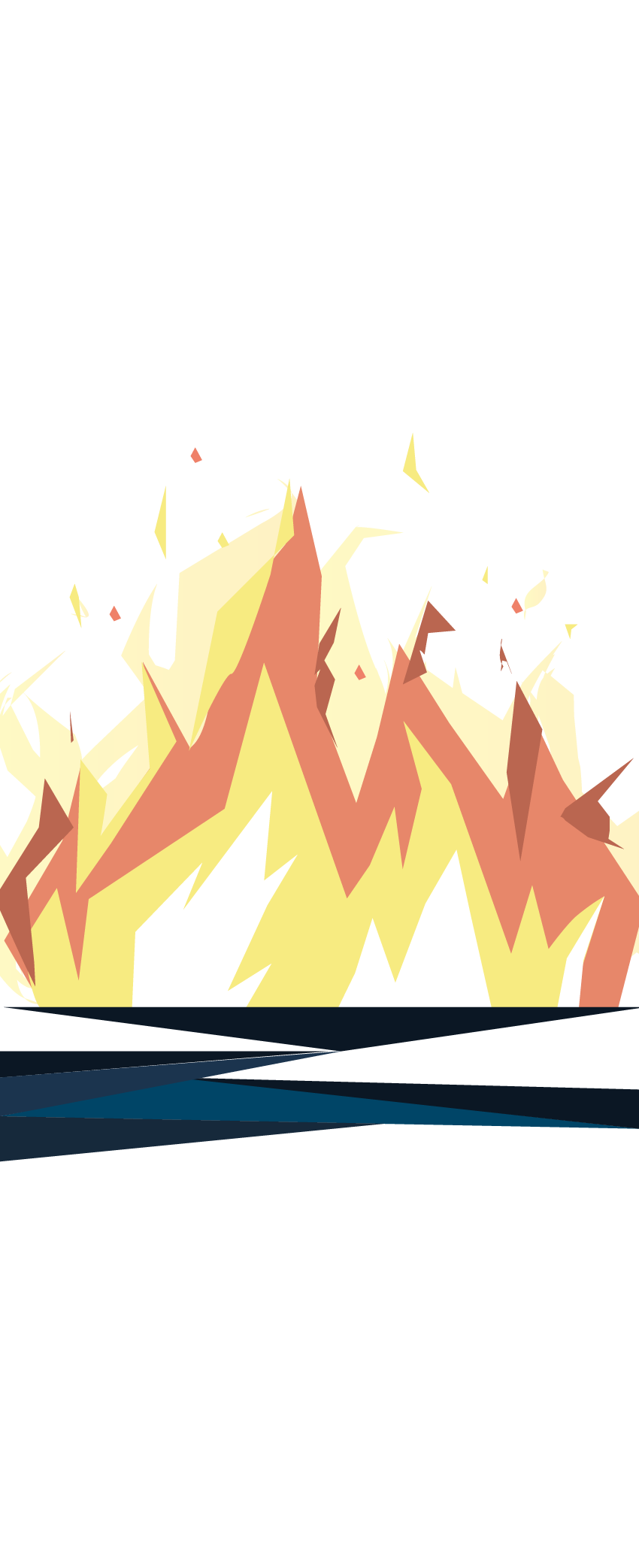

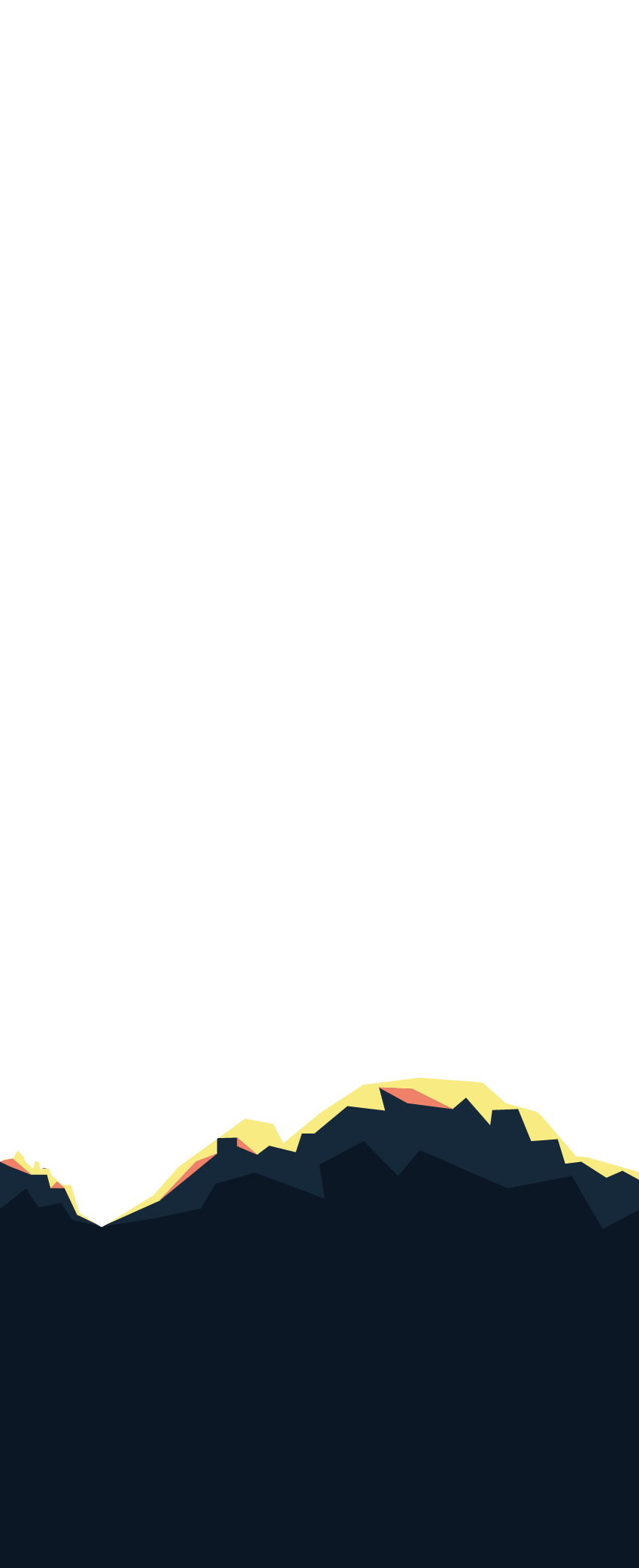
En la mañana del 23 de septiembre de 1998, la policía irrumpió en una ocupación campesina en Repatriación, Caaguazú. Antonia estaba embarazada de ocho meses. Los agentes llevaron preso a su marido, Sotelo Fleitas. Ella corrió detrás de él, tropezó y cayó. En el suelo, solo sintió las patadas de los oficiales.
Aún acostada, vio cómo quemaron las casas de tablas. Un tractor pasó encima de los cultivos y enterró el pozo de agua.


Antonia llegó desangrada al centro de salud de Caaguazú, a unos 40 km de la comunidad. Le hicieron una cesárea pero su hija ya había muerto. Las campesinas la llamaron Juliana, como la india Juliana que se rebeló contra los conquistadores españoles.


Querían enterrar a la niña en el lugar de la ocupación pero los policías no les permitieron. El cortejo fúnebre de desterrados deambuló hasta la ciudad de Caaguazú. Allí velaron a Juliana, su «angelito», frente a la comisaría.
«Ellos le mataron», dice Antonia.
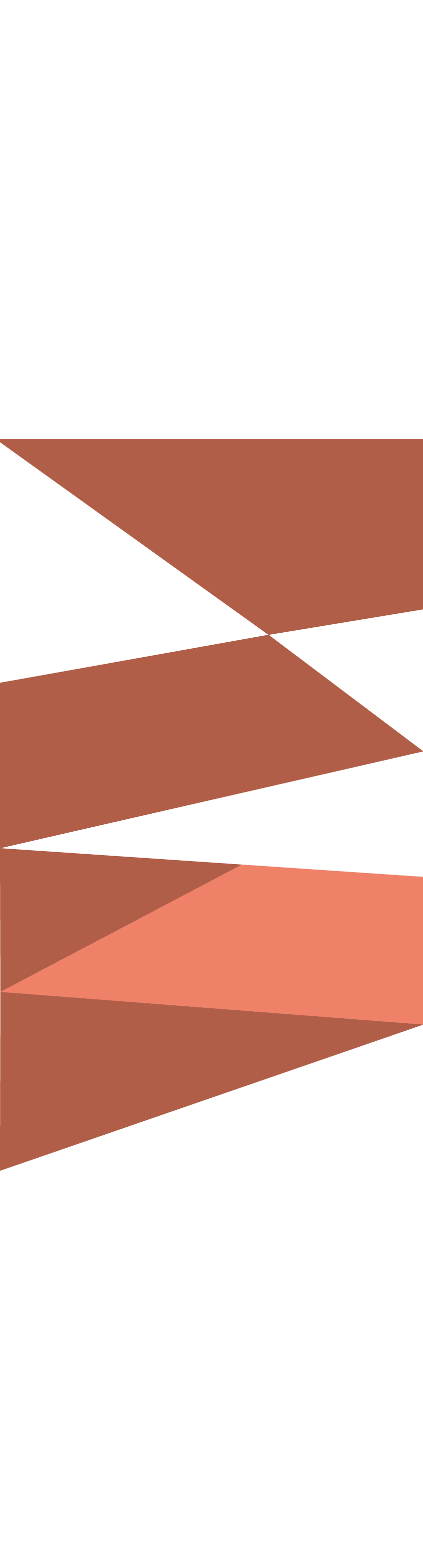



Esteban Garay tenía nueve años cuando un capanga lo mató de un balazo. A Danilson Duarte, de once, un capataz le pegó un tiro. Anastasio Cañete, de quince años, fue asesinado y quemado. El cuerpo de Adriano Medina, también de quince, fue hallado enterrado en un sojal. Sebastián Larroza murió a los dieciocho en una represión policial a una manifestación campesina.
Según el Informe Chokokue, 115 campesinos fueron ejecutados y desaparecidos en el conflicto por la tierra entre 1989 y 2013. Al menos veinte de las víctimas eran niños y adolescentes. Sus muertes siguen impunes. Hasta ahora, sus madres no han visto justicia, como Antonia.


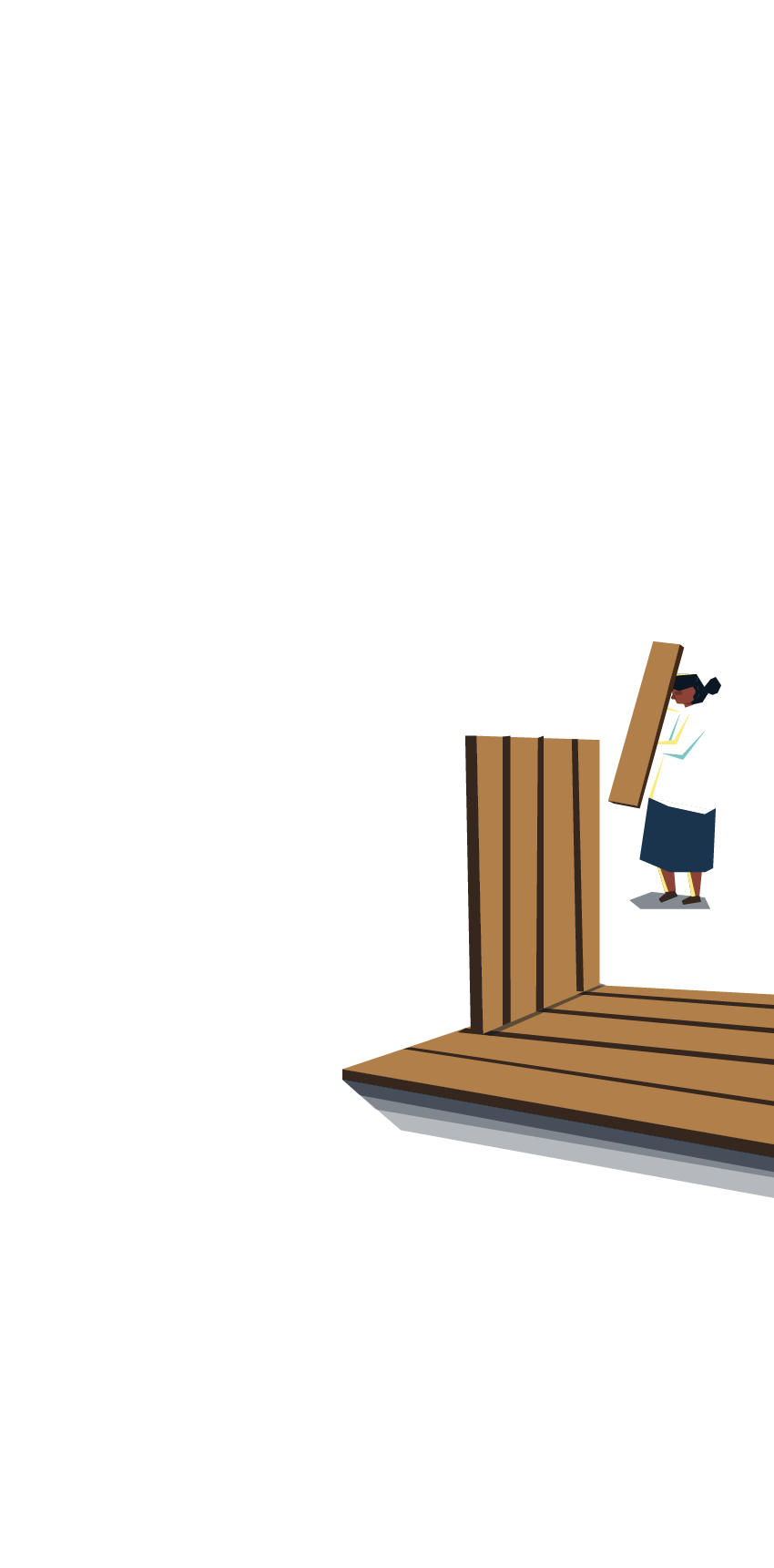
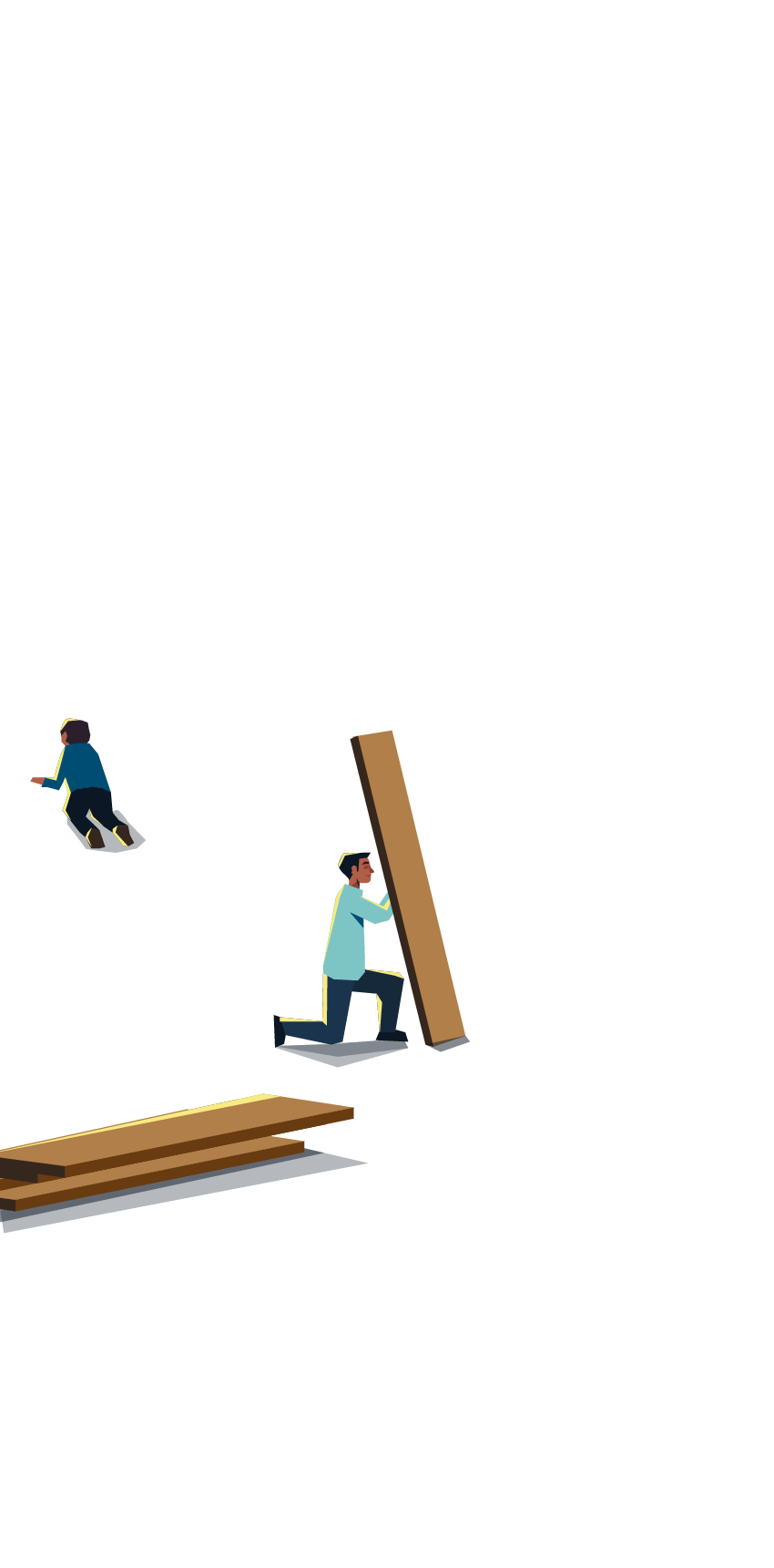
Trece veces les desalojaron, trece veces regresaron.
Así nació el asentamiento de Antonia en Caaguazú, el segundo departamento más pobre del país. Le llamaron «Juliana Fleitas», en honor a su hija.




La Federación Nacional Campesina (FNC) comenzó a ocupar el asentamiento en 1995. Para campesinos y campesinas eran tierras malhabidas: las más de 1.200 hectáreas estaban a nombre de Julio Leiva Azuaga, un ex funcionario del Instituto de Bienestar Rural, el actual Indert.
El Indert regularizó el asentamiento hace quince años. Las familias deben pagar 1.900.000 guaraníes por hectárea al año, alrededor de 300 dólares. A cada una le corresponden parcelas de diez hectáreas.
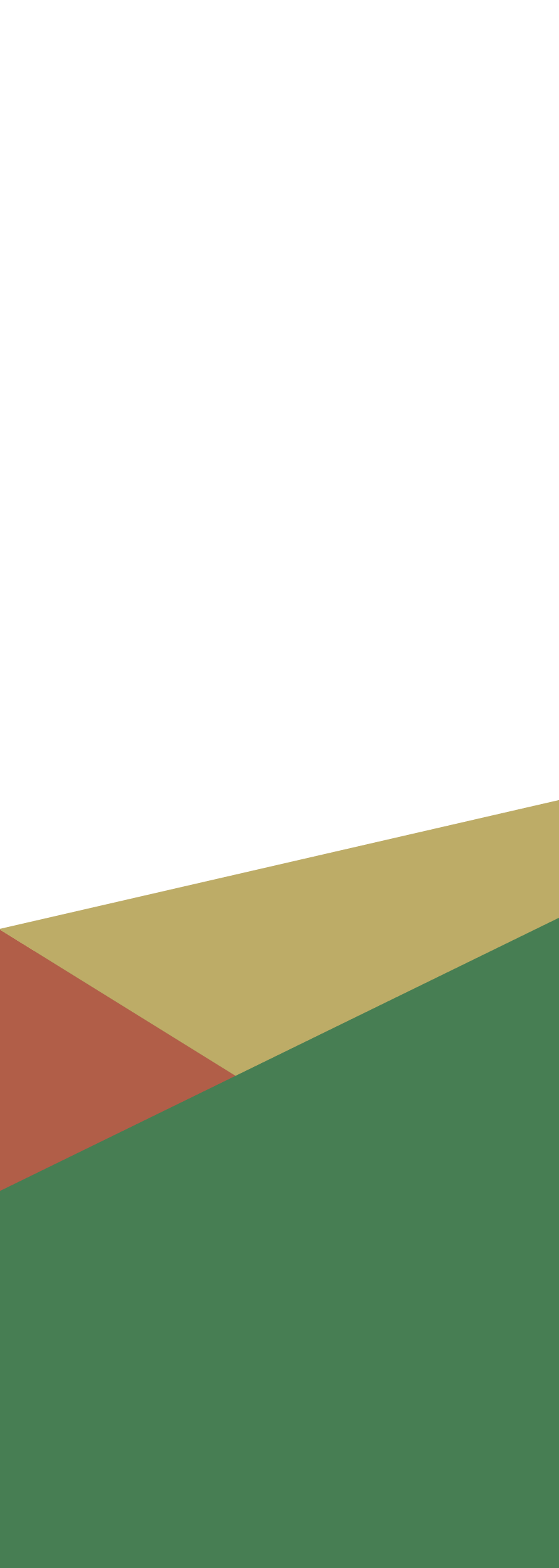


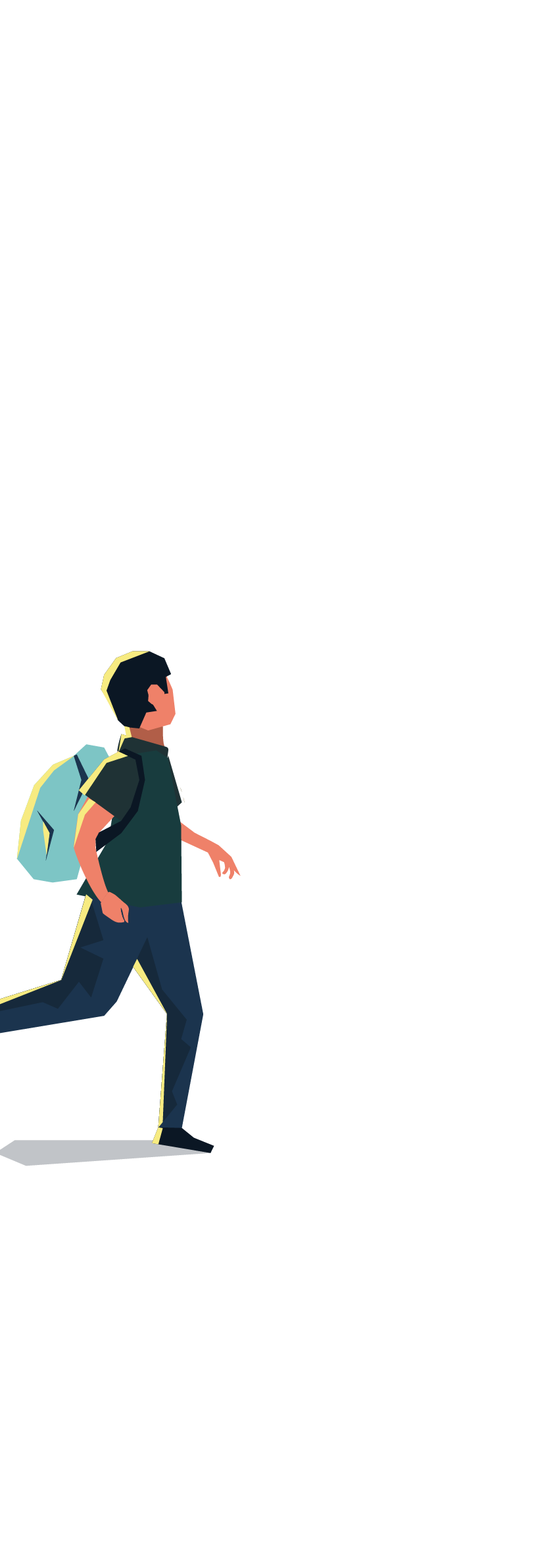

Veinte años después, una nueva amenaza ronda en Juliana Fleitas: el desarraigo. No hacen falta desalojos para que las mamás del asentamiento pierdan a sus hijos. Hoy sus familias se enfrentan a una separación forzada porque falta todo en el campo: caminos, colegios, hospitales. La mínima esperanza de un futuro mejor.
Agustín, el hijo mayor de Antonia, viajó a San Pablo en Brasil para trabajar en una fábrica de confección. «Acá ni siquiera hay changas y vendemos nuestra cosecha una vez al año. No alcanza. Los muchachos quieren tener su plata», dice ella. Agustín terminó el colegio y se fue. Sus amigos también.
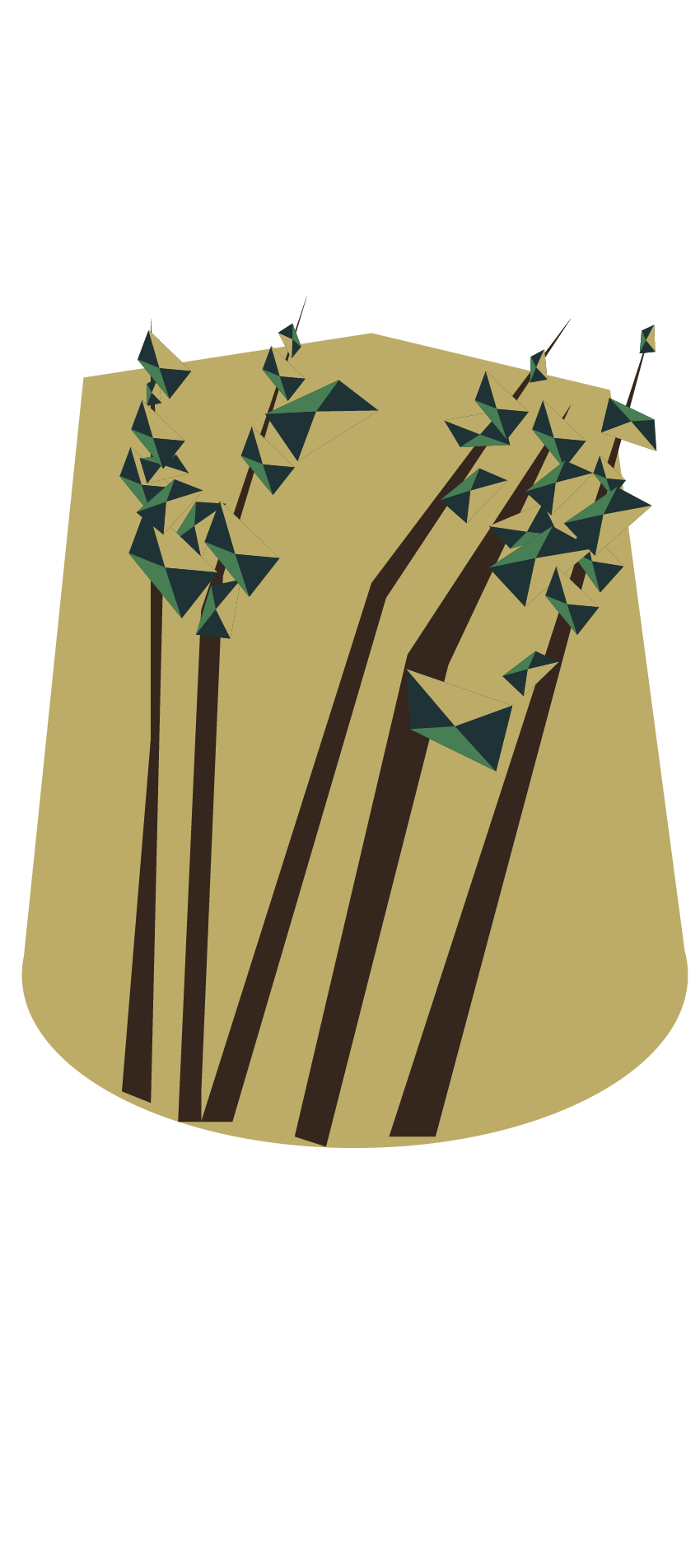

Ignacia Sánchez no quiere que ninguno de sus nueve hijos migre a San Pablo. Dice que los hombres y mujeres que van allá viven esclavizados.
Su hija Gloria tiene veinte años, la edad que tendría Juliana. Ignacia también estaba embarazada de ocho meses cuando ocurrió el desalojo. «La policía me torturó mucho. Gracias a dios mi hija se salvó», dice mientras se prepara para otra marcha campesina con un «13 Tuyutí» de fondo.
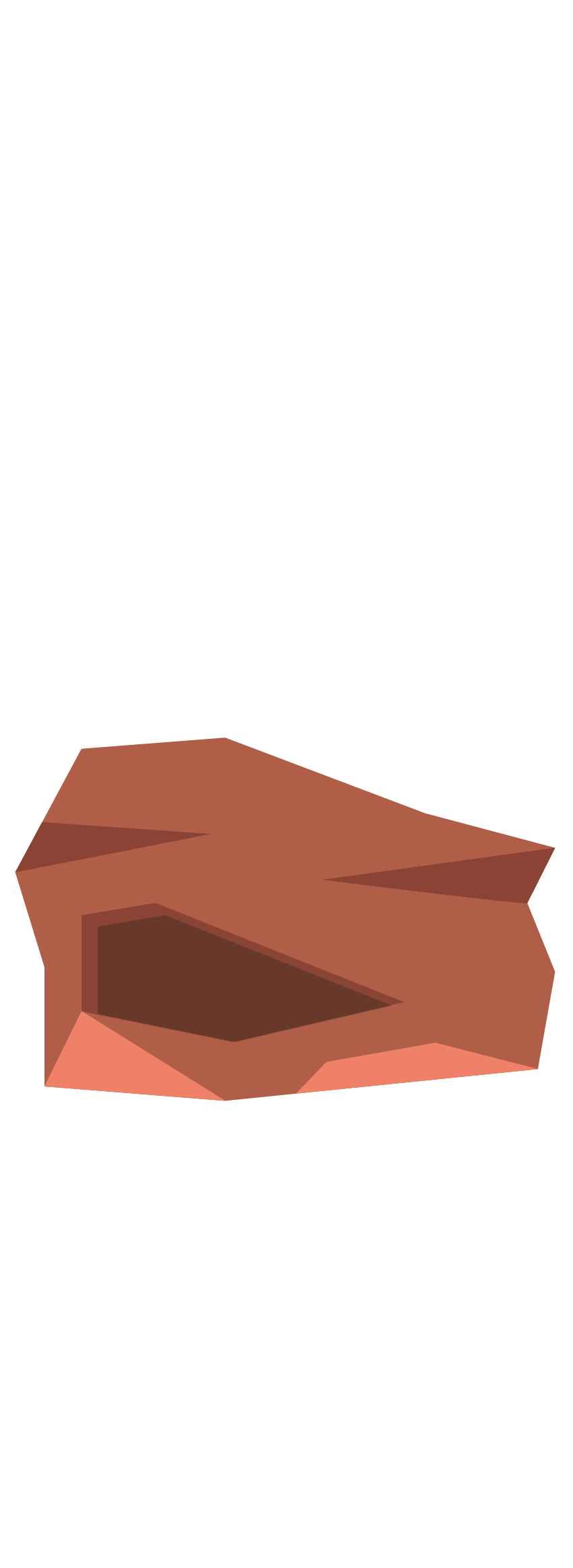
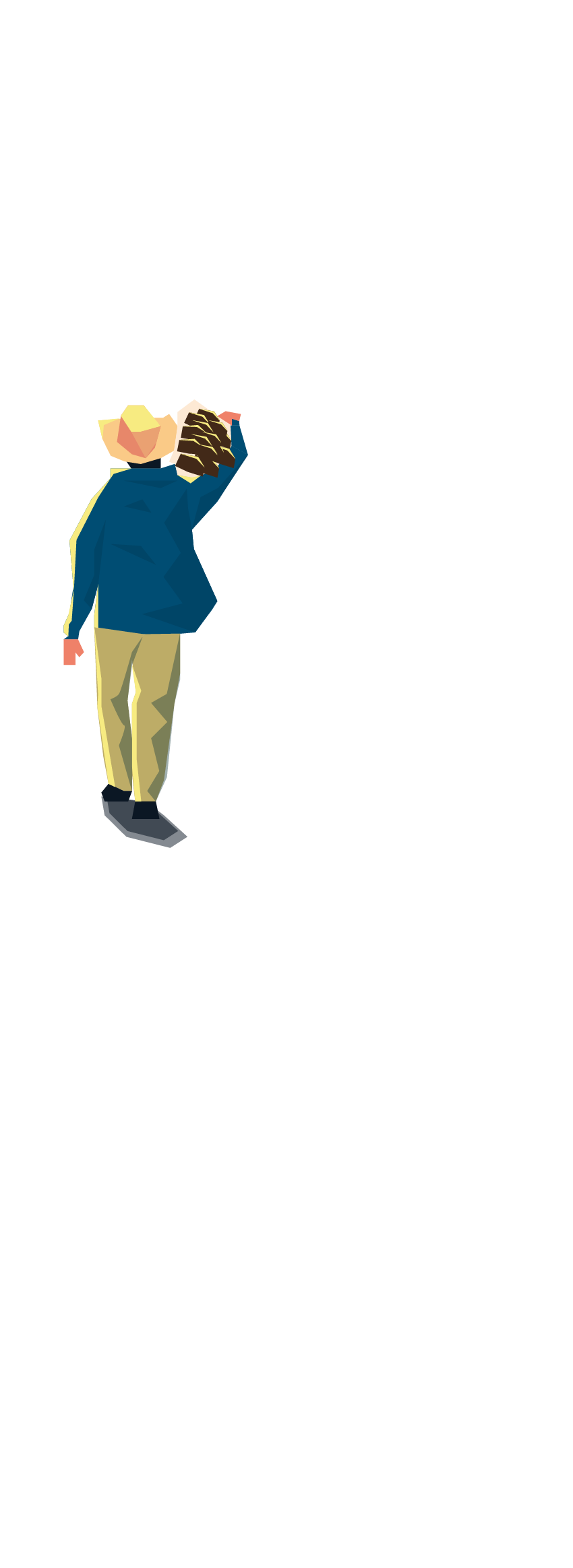

Hace 26 años que va a Asunción con la FNC a reclamar al gobierno mejores precios para la producción campesina. Ignacia cree que si logran eso, sus hijos podrán estudiar y quedarse aquí.
La rama o mandioca es el único rubro de renta en la comunidad. Campesinos y campesinas venden su producción a 270 guaraníes el kilo a una fábrica vecina. Al descontar flete y pago a jornaleros les queda mucho menos. Por 10.000 kilos de mandioca tendrán 1.500.000 guaraníes en un año, menos de 250 dólares. Un año de trabajo para ganar 30% menos que el salario mínimo mensual.
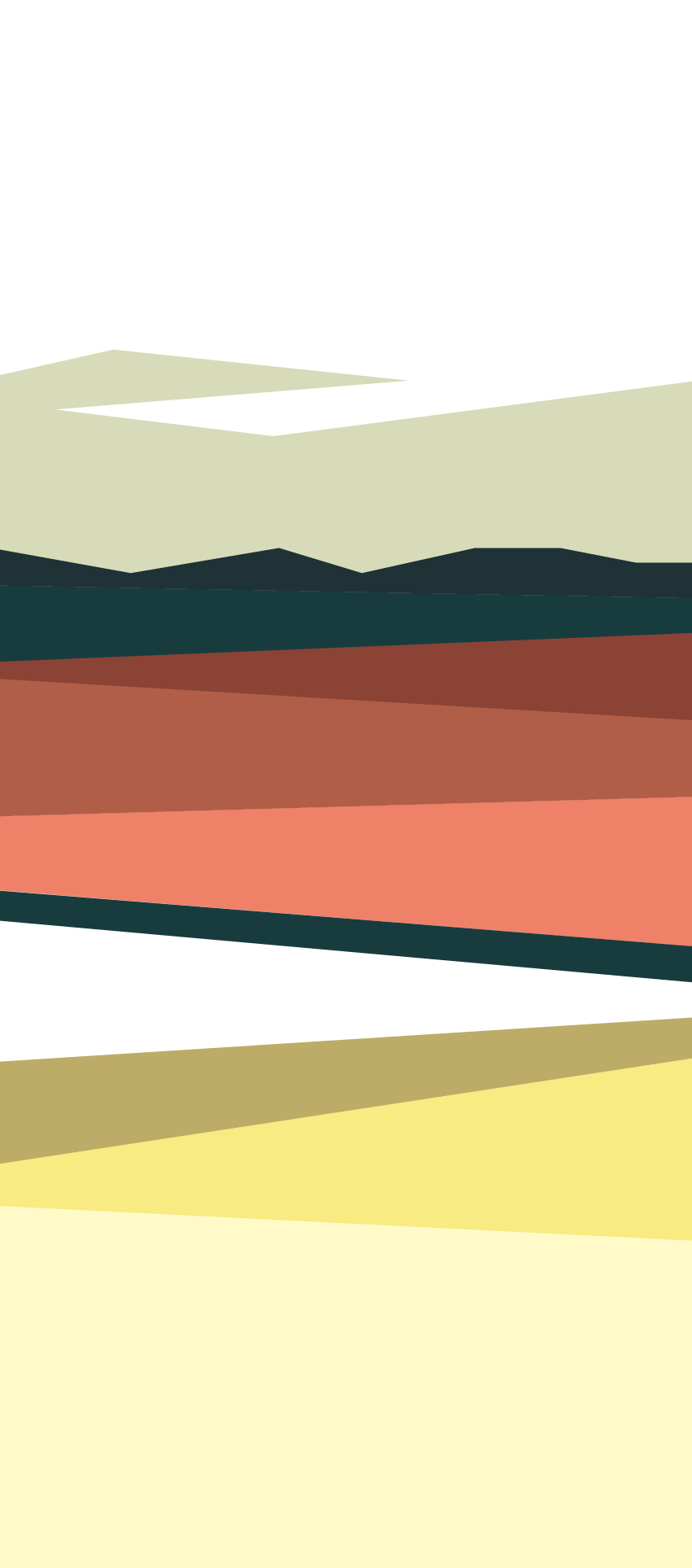
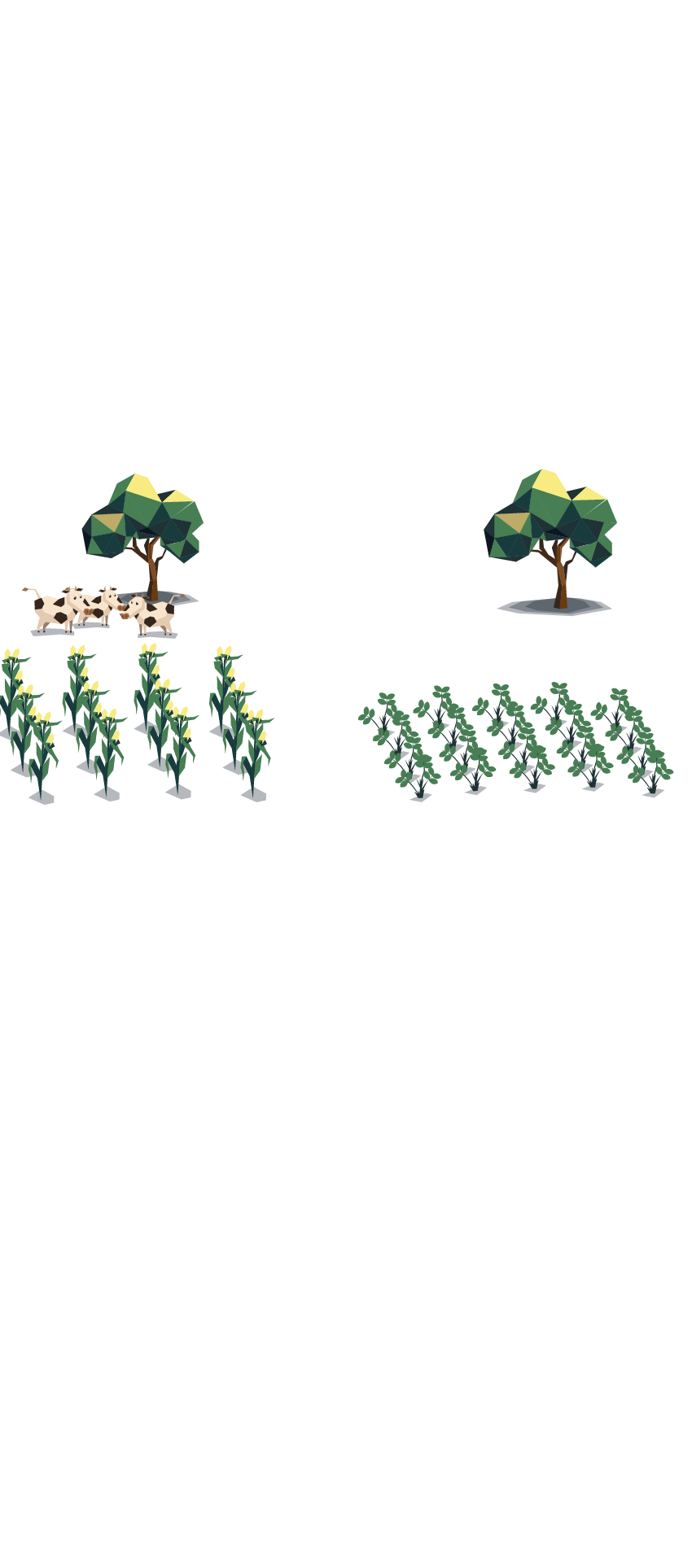
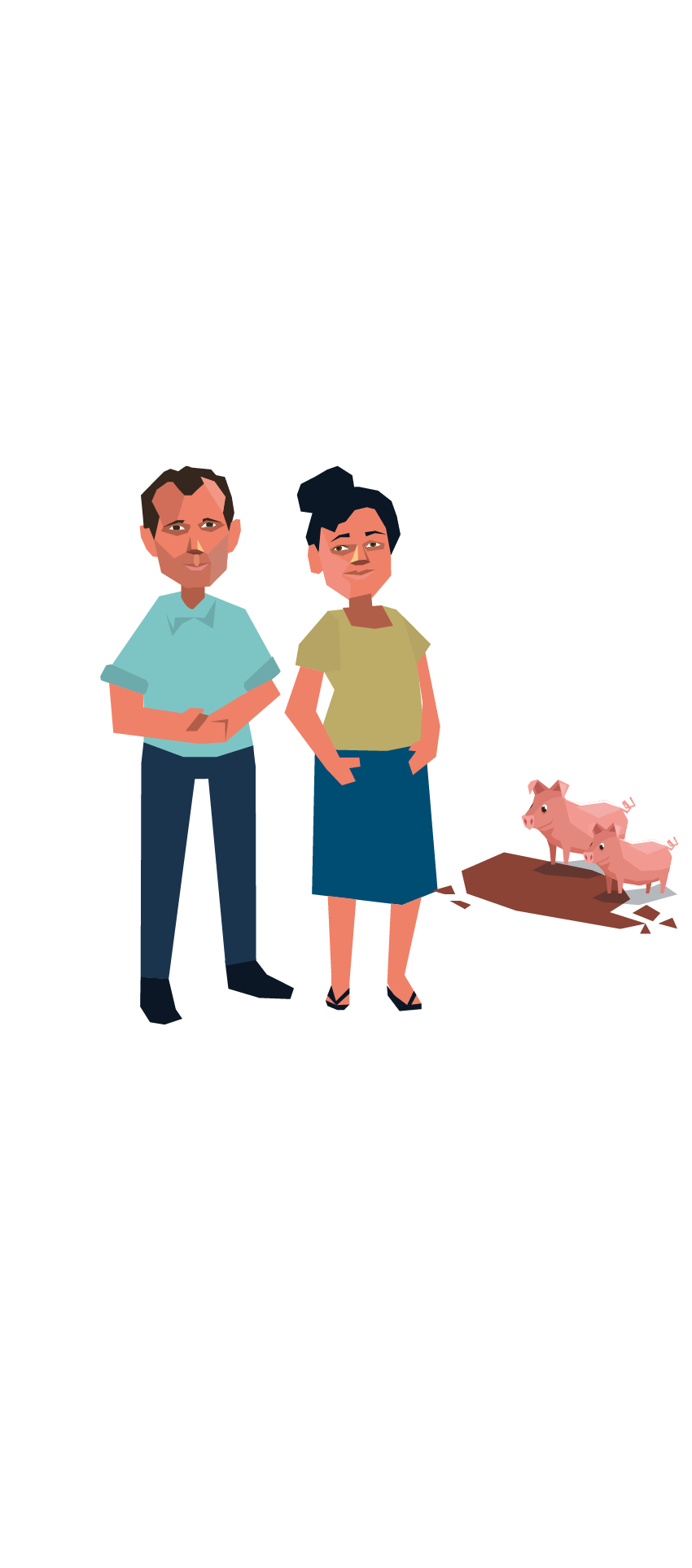
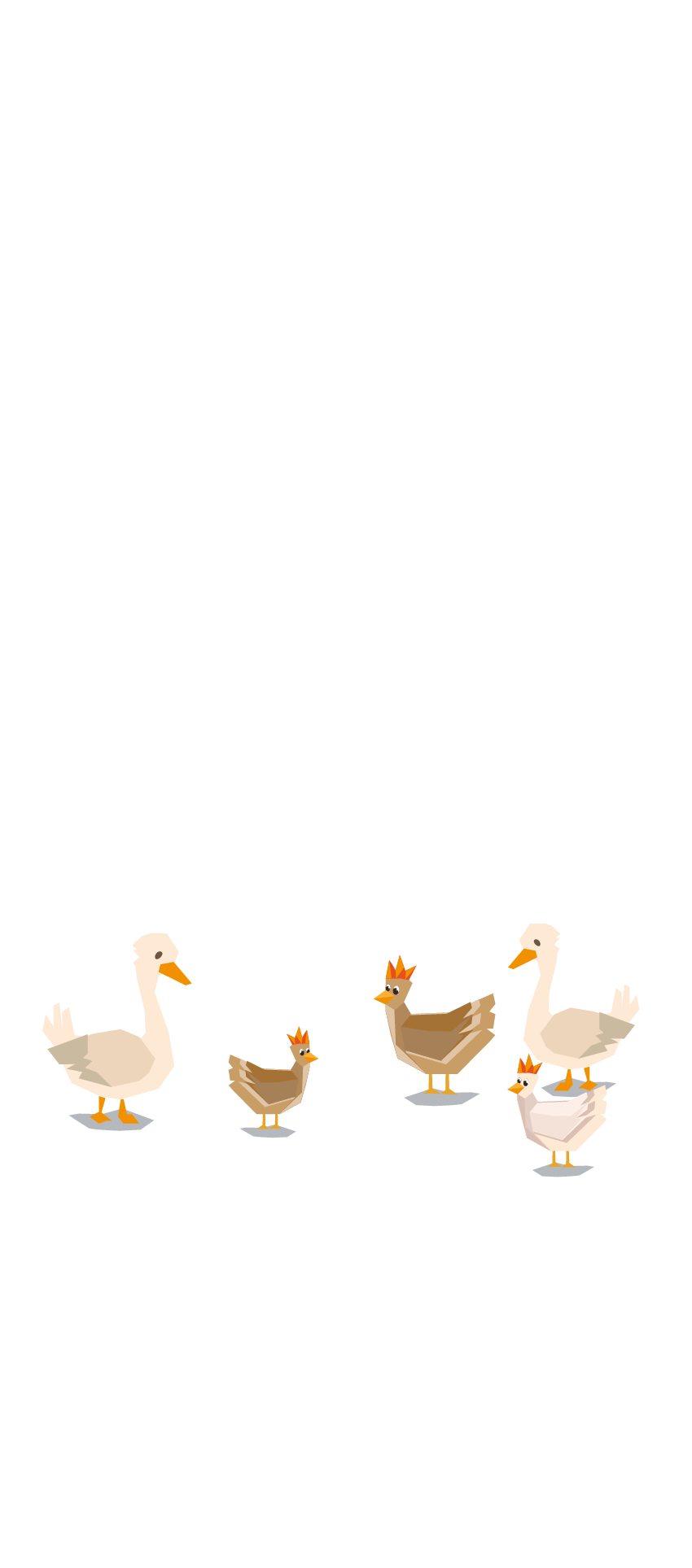
Alcides López, dirigente del asentamiento, dice que si venden la mandioca a 500 guaraníes el kilo podrán respirar «un poco más». Mientras esperan la cosecha, sobreviven. Tienen maíz, maní, chanchos, gallinas, patos y vacas.
No pasan hambre. Del maíz harán sopa paraguaya o venderán una vaca para dinero rápido. Pero Alcides asegura que no es «comer nomás». «Los campesinos también tenemos que vestirnos, enfermarnos, estudiar».
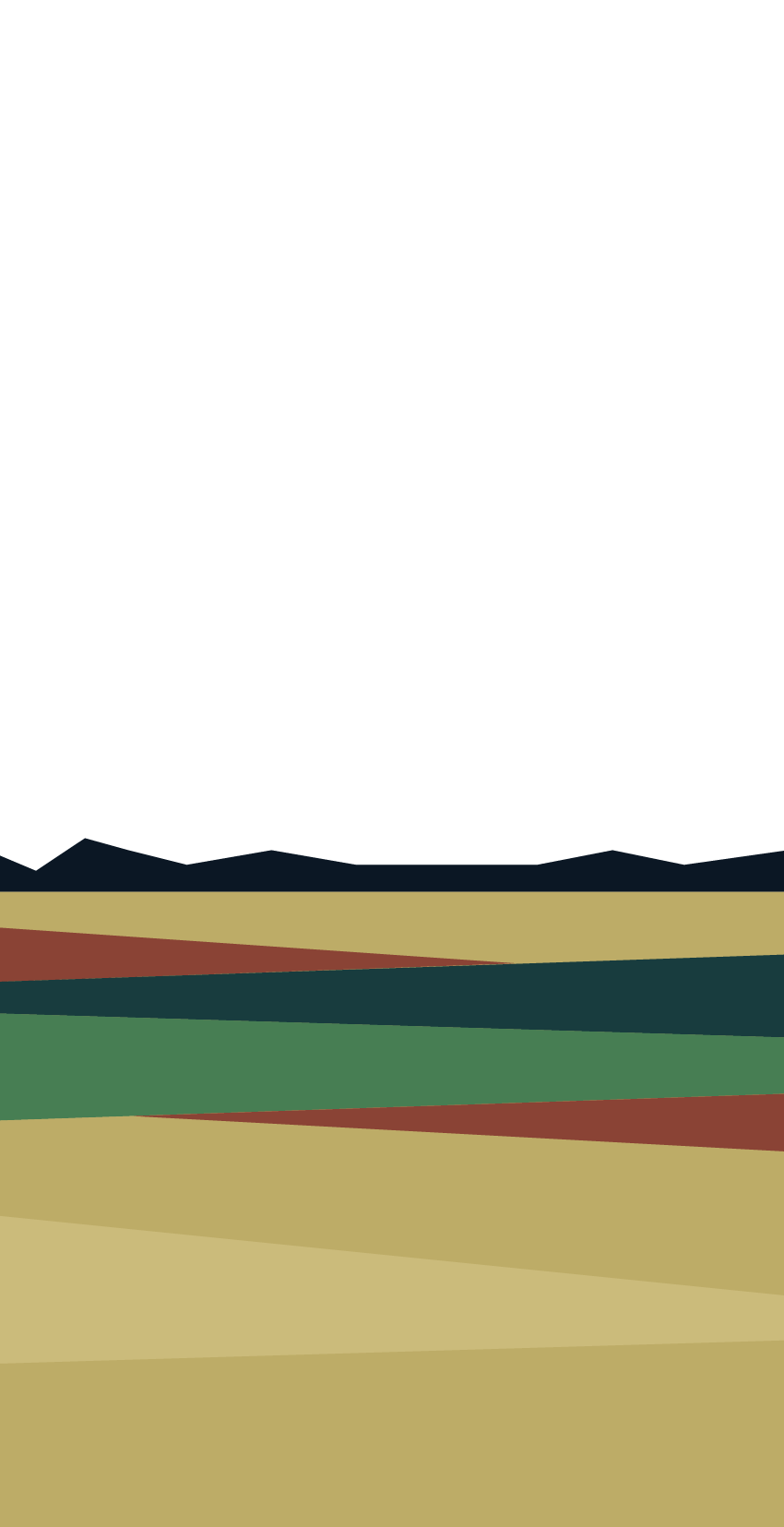

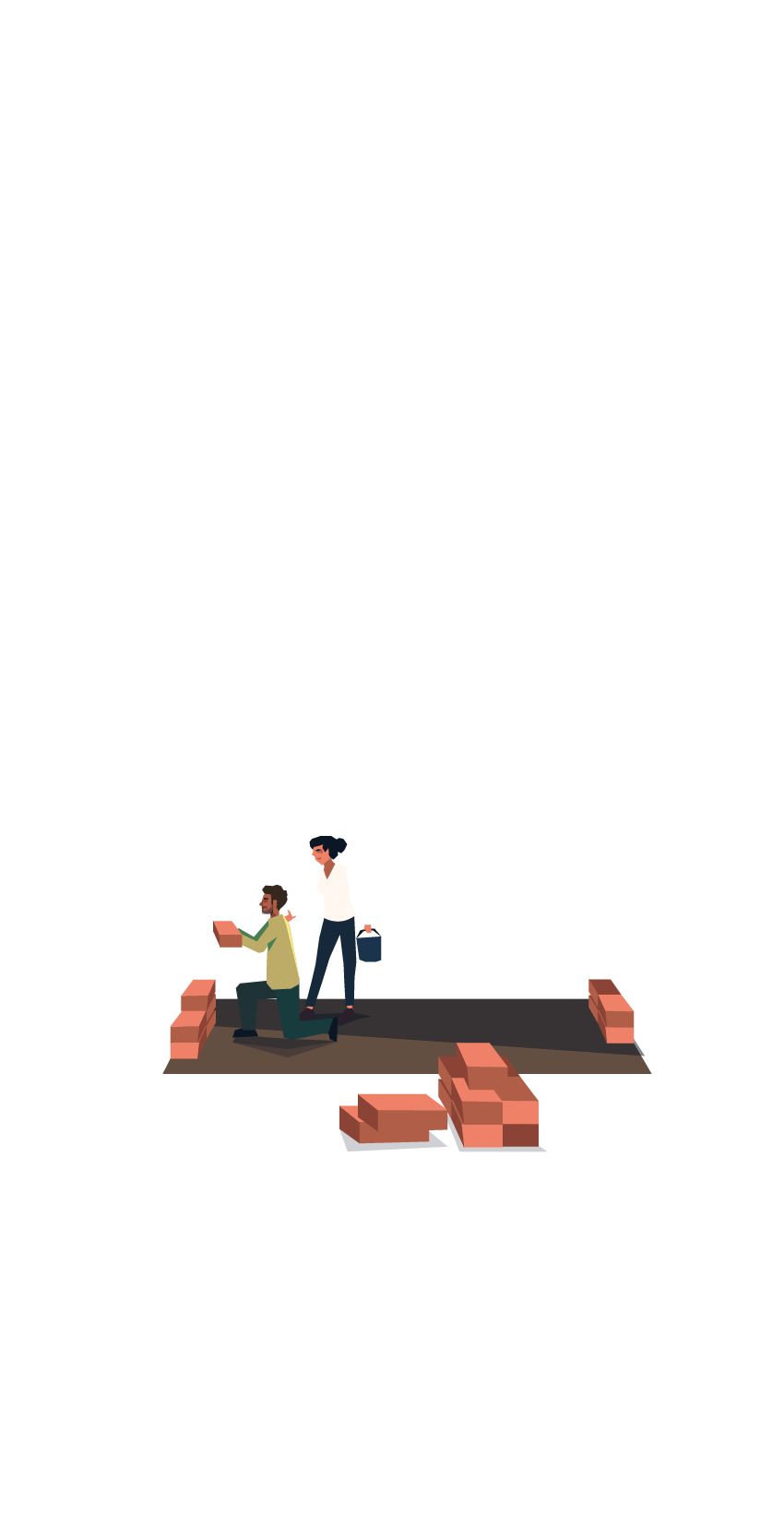
Hace unas décadas, marzo era una fiesta con la cosecha de algodón. Alcides recuerda que llegaron a vender su producción a 5.000 guaraníes el kilo. La mayoría de las familias pudo construir al menos una pieza de ladrillos al frente de las casas de maderas.
Ahora el dinero no alcanza ni para un asado en el mes. Tampoco para pagar las tierras al Indert. Así los dueños de sojales que rodean el asentamiento tientan a los campesinos para que les vendan sus parcelas.


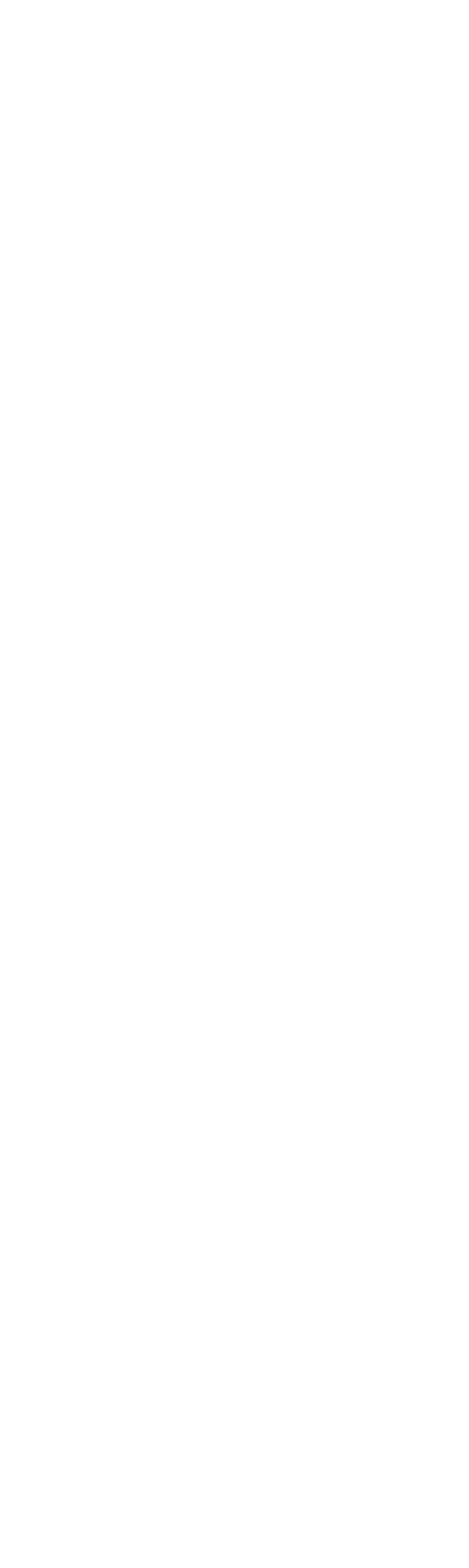
Cuando alguien se enferma en Juliana Fleitas tiene que recorrer 20 kilómetros hasta la unidad de salud familiar de Arroyito Chacoré. La mayor parte del camino es de tierra colorada que se convierte en barro intransitable en días de lluvia. Los pobladores se mueven en moto. No hay colectivos.
Tienen una escuela donde se enseña hasta el noveno grado. Faltan profesores y merienda escolar. Para terminar el colegio, las familias deben enviar a sus hijos al pueblo más cercano.
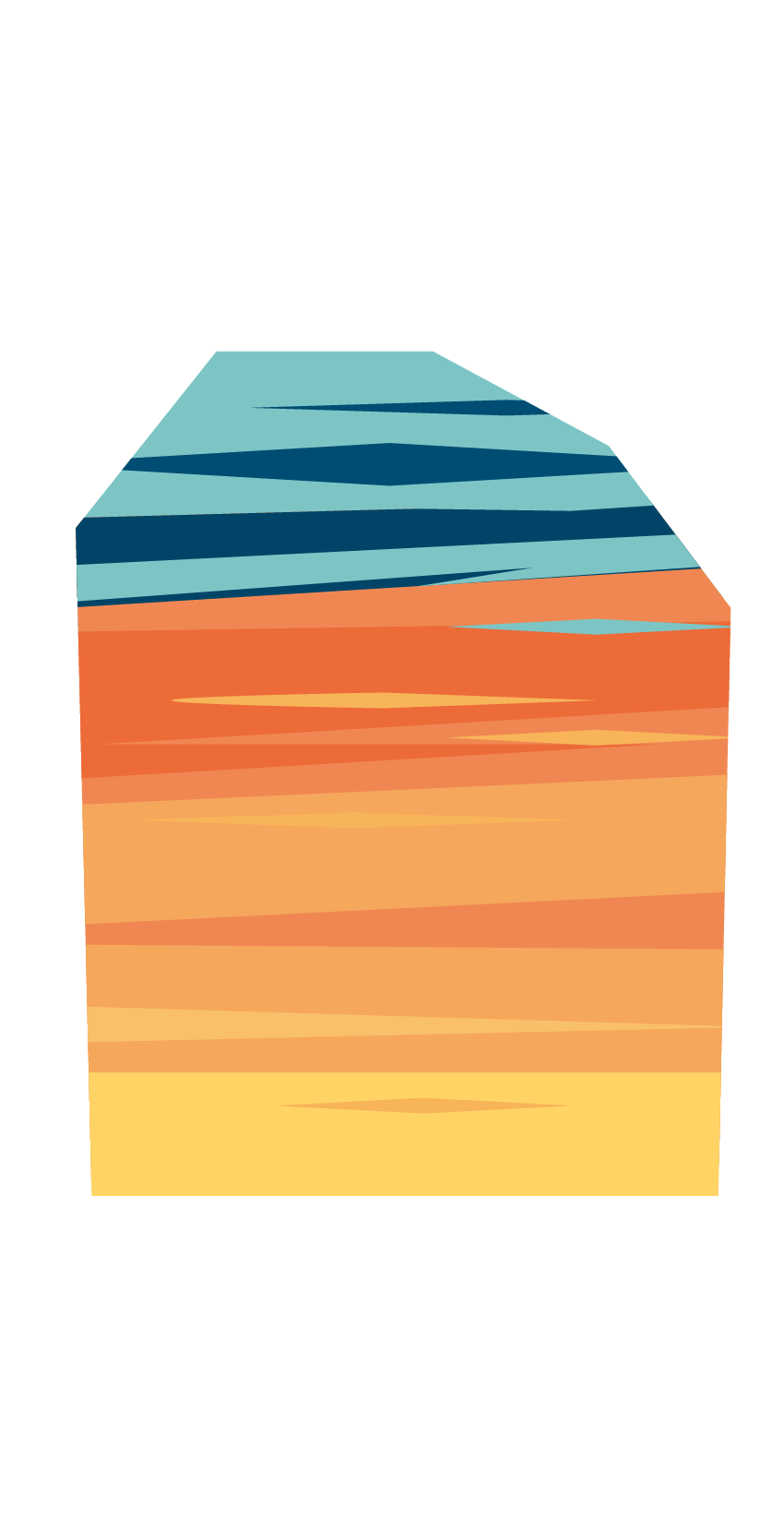


Blanca Carrera estuvo con Ignacia y Antonia en el desalojo de 1998. Esa vez, los policías intentaron raptar a la jovencita rubia de nariz perfecta, pero se confundieron y terminaron llevando a otra.
Su hija mayor terminó el colegio el año pasado. Blanqui y su esposo decidieron que será policía: es lo único que pueden pagar.
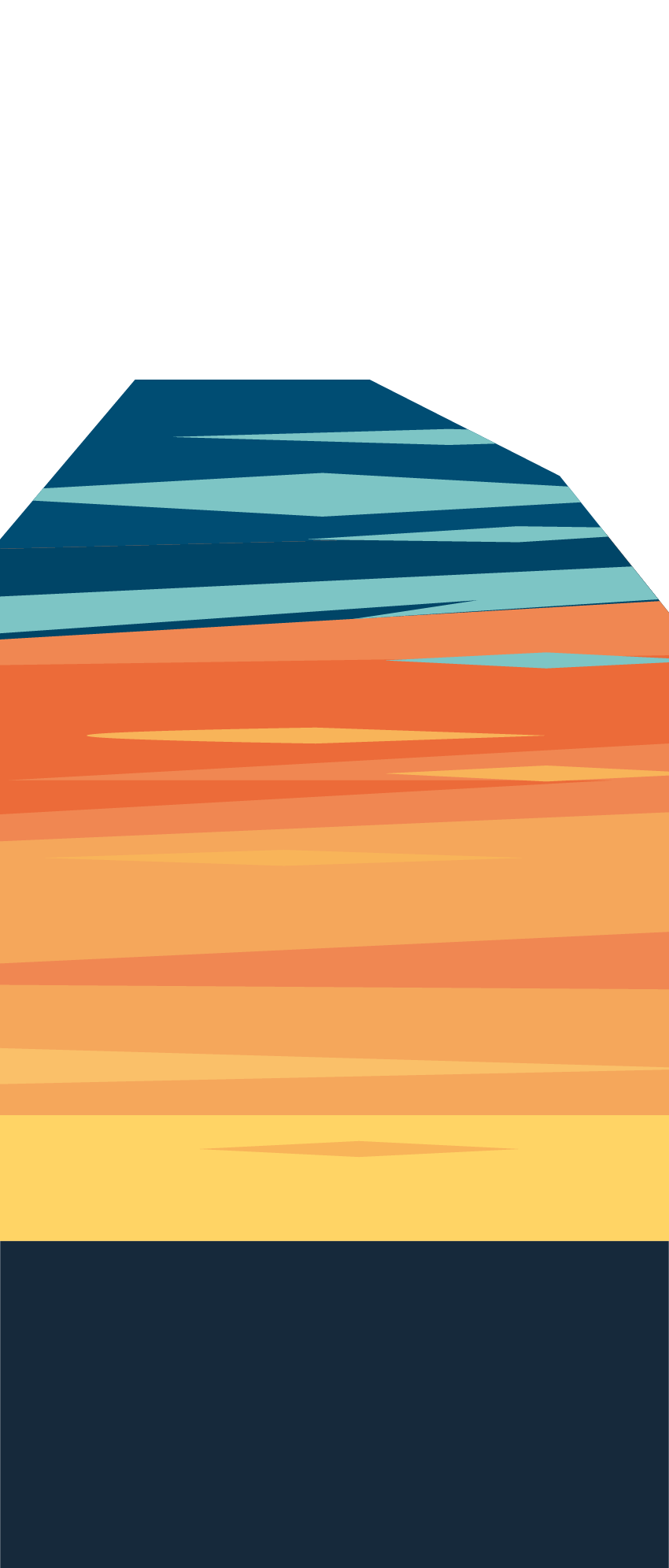


«Me critican porque mi hija será policía», dice mientras acomoda sus plantas de locote. Blanqui prefiere esto a la migración. Cuenta que los jóvenes que fueron a San Pablo vuelven diferentes, que al final no aportan nada a sus familias más que el quebranto.
«Vienen con el pelo azul, rosado, con aritos, con esos pantalones que se caen todo. Yo no quiero que mis hijas sean así», se queja y sus enormes ojos verdes se vuelven más grandes.




Explicar a sus compañeros que no olvidó la represión le lleva una mañana de peleas en WhatsApp. Dice que los policías solo cumplen órdenes y que quizá su propia hija la reprima cuando cierre la ruta. Dice que mejor eso a una ingeniera agrónoma al servicio de los sojeros.
Blanqui, Ignacia y Antonia pelearon la tierra por sus familias. Ahora no hay hijos que la trabajen.
texto romina cáceres · edición jazmín acuña & juan heilborn · ilustración lorena barrios