El Congreso llenó sus bolsillos de marihuana el último 21 de abril. Los trajes de sus funcionarios en la antesala de audiencias guardaban cannabis en flor, en cremas y aceites. Una ronda de hombres con corbatas y mujeres con trajecitos de vestir bien planchados se agachaba insaciable ante un gran contenedor plástico con tres kilos de la hierba.
«Querían saber si se podían llevar más», dice Nicolás Bernié, de 39 años, un cultivador de cannabis solidario que desde 2016 hace aceite para regalar a quien lo necesite o quiera probar, y también como forma de apalancar una reforma legal, de tirar abajo un estigma y de liberar el negocio.
Los funcionarios preguntaban si debían macerar esas flores en alcohol y pasarlo en la panza, en las articulaciones y en los músculos, donde algo duela. No preguntaban cuál era el límite legal; querían llevar más y más. «Les tenía que decir hasta ahí nomás», recuerda Bernié, que ha organizado más de veinte ferias donde se vende cannabis, cada vez con menos tapujos. Notifican a la Fiscalía y a la comisaría barrial que habrá marihuana medicinal en tal evento. El público se registra en el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados (Proincumec) para declararse usuario y acceder legalmente. También comparten la cosecha con la Policía y la Fiscalía. No han tenido quejas ni han contratado abogados.
«Llevamos frascos de flores siempre para que entiendan que es medicina, también crema y aceite», explica.

Varios asentamientos campesinos se dedican a la producción de cannabis medicinal en el departamento de San Pedro.
A metros de la audiencia pública, un policía “cara de piedra” llamó a otros por su intercomunicador. Un dependiente de limpieza hacía malabares con tantas flores de cannabis que no entraban en su mameluco. Llegaron refuerzos con el mismo rictus. También se agacharon, preguntaron, metieron marihuana, cremas y aceites en el uniforme.
La Ley 1340 de 1988 pena con prisión el cultivo y la venta de marihuana. Pero nadie vendía en el Congreso; la regalaban. Aunque el suministro también es delito, los funcionarios, la Policía y los activistas lo toleran. La sociedad paraguaya ve en la marihuana pohã, medicina, una flor que apaga dolores en un país donde siete de cada diez no tienen seguro médico y los medicamentos son un privilegio.
En este lugar donde se incauta casi una tercera parte de la marihuana del hemisferio —el sexto del mundo, según Naciones Unidas—, Bernié no recuerda cuántos miles de frasquitos con aceite cannábico ha entregado en los últimos diez años. Dice que la ley se contradice. «Se pueden tener diez gramos; te declarás paciente en Proincumec y te dan un certificado con holograma y receta de medicamento controlado. El otro día me agarraron en una barrera policial. Tenía mucho encima», recuerda.
Lo salvó su receta cuadruplicada del doctor, su papel de Proincumec y el carnet de la asociación que fundó. Zafó del retén policial.
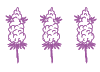
Aunque la marihuana es un cultivo escondido, no todos de sean seguir jugando al kuku lele. En la sala contigua al Congreso, una audiencia pública argumentaba cómo crear un mercado legal.
Hay siete proyectos de ley encajonados. Ninguno conseguirá aprobación a menos que Santiago Peña mueva, si no la reina, alguna ficha mayor del ajedrez. Pero el jugador parece estar pensando todavía. Mientras el tiempo corre, el presidente del «no me va a temblar el pulso» no mueve sus fichas hacia la transparencia, como sí lo hace la sociedad.
Doscientos invitados a la casa de las leyes opinaban sobre la oportuna urgencia de habilitar cooperativas, empresas, clubes sociales o cultivos asociativos, pagar impuestos y hacer boletas para vender directo al usuario, despenalizar el cultivo y con seguir algún armisticio con los campesinos que arriesgan su familia y libertad para cultivar el único fruto de la tierra y de su trabajo que alguien compra: el cannabis es un principalísimo rubro de exportación que no para de crecer.
En 2004, Naciones Unidas estimaba que había 5500 hectáreas de la planta en Paraguay. Y, en 2017, que es el último dato disponible, 8349. Pero es muy probable que esos números no reflejen la realidad. El país no tiene auditorías independientes de las cifras que plasma en sus memorias anuales o que repiten autoridades y medios de comunicación a ojímetro.
Es una economía semiescondida bajo la ley popular del ñembotavy, sin correlato en el Censo Agropecuario, sin mediciones de empleo ni aporte al PIB. Sin estimaciones económicas ni demasiada atención académica. Sin embargo, parece el único rubro que abrigan los alicaídos agricultores en amplias zonas de Paraguay, sobre todo en las próximas a Brasil, adonde viaja el 80 % de la producción, según repetidas estimaciones.
«Asumimos como causa la legalización, la despenalización, la descriminalización de la planta y su cultivo. Avei su uso», dice Eulalio López, un sin tierra en la década de los ochenta. Hoy, con 59 años, es líder del campesinado de San Pedro. El 21 de abril llegó al Congreso con más de cuarenta campesinos cannabicultores sampedranos.
«Asumimos como causa la legalización, la despenalización, la descriminalización de la planta y su cultivo. Avei su uso».

Eulalio López (59), líder campesino en San Pedro, milita por despenalizar la marihuana. Hoy la cultiva para uso terapéutico.
Nunca probó cannabis, excepto con alcohol para dolores corporales. Hizo todo lo posible para que nadie lo cultivara en Agüerito, un monte virgen hasta que 260 familias lo poblaron en 1992, tras diecisiete incursiones militares y policiales en el campo de la yerbatera Matte Larangeira en Concepción, que ocuparon hasta que los desalojaron bajo tortura. Eulalio y otros trece campesinos sufrieron prisión por seis meses. Al salir, organizaron una huelga de hambre durante 38 días en la Catedral Metropolitana de Asunción. El tesón les dio otra tierra en San Pedro: Agüerito, una comunidad sin iglesias, pero con su santísima trinidad de lucha, resistencia y organización. Así consiguieron cinco colonias agrícolas en los años noventa.
Hoy Eulalio se sienta frente a su plantación, donde trabajan cinco personas que cultivan cannabis de calidad y con fines terapéuticos, en invernaderos con ventiladores que evitan mohos e iluminación artificial que acelera el crecimiento de las plantas. Hay salas para esquejes y secado. Desde el 1 de mayo de 2021, cuando plantaron públicamente las primeras semillas, comenzaron la era del manejo agronómico profesional a cargo de Alexi, su hijo.
Cuando empezaron la colonización, era otro el panorama. Encontraban marihuana en los montes depredados por los ladrones de árboles, los rolleros —actividad que prohibieron al igual que el cultivo de cannabis, pero que tampoco pudieron controlar—. Él mismo macheteó las diez, las quince, las cada vez más plantas que aparecían en los claros con el tiempo.
«Masivamente cortábamos todito; esa era la realidad. Castigo a quien plantara; la primera vez se perdonaba, la segunda vez era expulsión del asentamiento», recuerda.
No querían que la comunidad se llenara de coimeros, de “marihuanos”, ni fundir a los jóvenes, zafrales en campos de los terratenientes circundantes, que podían padecer cárcel o persecución. No querían crímenes, delincuencia, ni conflicto ni presos.
«Queríamos prevenir una situación que veíamos alrededor en Karapaí —un poblado a veinte minutos en auto—. Ahí utilizaban matones porque caían cargas, porque alguien soplaba. No queríamos eso», dice con seriedad entre los canteros con hileras de la hierba a cuarenta centímetros de altura.

La producción de marihuana medicinal es orgánica y libre de agrotóxicos en varias comunidades campesinas de San Pedro.
Pero Eulalio se rindió. En veinte años, el cannabis se convirtió en el cultivo que hizo progresar a los asentamientos vecinos, a los comercios, a la construcción; incluso a su propia comunidad. Esa planta compra motos y víveres, arregla casas, paga salud y educación de los hogares campesinos.
Tava Guaraní, Yaguareté Forest, 10 de Agosto, San Vicente, Lima, Kamba Rembe, Agüerito, Naranjito, Santa Bárbara, y buena parte de los asentamientos que rodean Santa Rosa del Aguaray —sobre todo hacia Amambay— son algunas de las zonas donde el cultivo de marihuana es bien conocido por cada familia agricultora.
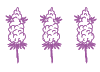
«En estas colonias es muy difícil que entre un camión a bus car otra producción que no sea cannabis de las huertas familiares», dice el ingeniero agrónomo y abogado Adolfino Acosta. Está parado ante doscientas plantas en un sombráculo donde el cultivo también se hace a la vista de la comunidad, en una esquina en ele salpicada de motos, camionetas, casas, arbole das y lapachos en flor. Unas niñas en bicicleta estragan el fangoso camino único de amplios baches.
Sus plantas están muy bien cuidadas, lucen saludables, ni una marca de plagas en las hojas verdes intensas, en unas se manas comenzarán su floración. En unos meses serán aceite, después de que las sequen y procesen un puñado de mujeres de la colonia. Son clones de cáñamo —el cannabis sin efecto psicoactivo—, reproducidos de una genética importada de Suiza muy adaptada al microclima de la colonia 10 de Agosto y también a los manejos con microorganismos para mejorar el suelo, a preventivos naturales contra plagas y a la poda baja que hacen con guantes para no contaminar el cultivo. Estas técnicas permiten mejorar la productividad y la calidad fitosanitaria de la flor que se necesita para el aceite. Y se apartan diametralmente de las técnicas agronómicas practicadas por el campesino medio.
La persecución, el mal manejo del suelo, el uso de híbridos debilitados, «una cantidad de factores», dice el cannabicultor, arruinan la calidad de la producción tanto en la capuera familiar como en los latifundios. El cannabis de contrabando en Asunción, Buenos Aires, São Paulo o Río de Janeiro viaja contaminado.
«Incluso usan veneno prohibido comercialmente (…). Es importantísimo que el cannabis medicinal sea orgánico, libre de tóxicos, enfermedades y factores externos. Necesitamos una cultura diferente de manipulación de la planta, de trabajo en la agricultura y de proponer un paradigma transparente», explica Acosta, que pone cara a un cultivo que la mayoría no quiere mostrar.
El ingeniero agrónomo está pensando en escribir un manual de buenas prácticas agrícolas con la hierba. Considera que para sacar el negocio de la clandestinidad y hacerlo fiable, se debe profesionalizar el cultivo. Hace más de veinte años tuvo la posibilidad de trabajar en las plantaciones ilegales de “lensis”, como le dicen a la planta afincada en Paraguay. Pero se negó.
«Es importantísimo que el cannabis medicinal sea orgánico, libre de tóxicos, enfermedades y factores externos. Necesitamos una cultura diferente de manipulación de la planta».
«No estoy dispuesto. Siempre tuve la propuesta. Pero en el 2020, cuando salió la resolución del cáñamo industrial, se pudo trabajar legalmente y me animé a incursionar», dice. Además de su propia producción, el ingeniero asesora a seis granjas asociativas de cannabis, casi todas en el corazón de San Pedro.
La resolución 130 del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) permitió que los campesinos cultivaran hasta dos hectáreas de cannabis no psicoactivo, es decir, sin efecto o con uno muy leve. En 2020, el MAG seleccionó a sesenta agricultores de la zona entre seiscientos que había presentado Acosta. Sembraron, cultivaron y cosecharon cáñamo para extraer semillas que tienen un interesante valor en el mercado internacional y propiedades nutricionales únicas, como ser el único fruto vegetal con los tres aceites omega. En Amazon, las semillas se consiguen desde diez dólares los trescientos gramos. Un litro de su aceite: cincuenta dólares.
Pero las genéticas que brindó el Ministerio no eran para cosechar granos, lamenta Acosta. «Era una variedad para fibra. Crecieron de dos a tres metros de altura y dieron muy pocas semillas. Necesitábamos plantas que semillen, petizas, robustas con panoja grande. Aquellas tenían panoja chiquitita». Pretendían sacar 3500 kilos por hectárea, pero obtuvieron entre 400 y 500 a un precio de 7000 a 8000 guaraníes por kilo. «El productor se decepcionó. Arruinó el primer intento».
San Pedro vive del campo. Y, por lo menos en estas colonias recostadas al este de General Resquín, todos los agricultores la conocen. El departamento concentra la masa campesina más numerosa del país. Unas 57 000 fincas familiares hacen de la agricultura el sostén de un modo de vida austero. Solo hay sésamo en 5856, algodón en 26, banano en 1849, trigo en 49, naranjo agrio en 1689 y piña en 2070. El resto del área cultivada es algo de maíz y, sobre todo, medio millón de hectáreas de soja, cultivo mecanizado con baja mano de obra asociada. En todo el departamento hay 13 200 asalariados rurales en 6700 fincas —incluidas las ganaderas— y 1 300 000 cabezas de ganado en pocas manos. Los números del Censo Agropecuario no dan para alimentar a todos. Treinta y dos de cada cien hogares padecen alguna necesidad básica, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde 2017, el uso medicinal del cannabis está permitido por la Ley 6007, que además garantiza el acceso gratuito al aceite de cáñamo, algo que dista de la realidad.
La normalización trae nuevos desafíos para el campesino. Si la lensis es tentadora para el labriego sampedrano, el incipiente mercado de flores cuidadas es demasiado asombroso. Un kilo de lensis en finca puede costar 120 000 guaraníes. Una hectárea, según Acosta, puede dar entre 700 y 1200 kilos. Un kilo de flores de genética o “mimadas”, como dicen en San Pedro, se vende por 2 500 000 guaraníes y no requiere mucho más que algunos manejos técnicos. Los campesinos están acostumbra dos a sembrar hectáreas y hectáreas y cosechar y cosechar. El sombráculo, la iluminación, las nuevas técnicas de cultivo les permiten otra productividad en mucho menos espacio.
Acosta, de 49 años, nació en Lima, epicentro de la plantación de cannabis en San Pedro, uno de los primeros lugares donde se asentó el cultivo declarado ilícito por ley, hace más de medio siglo. Su padre, un pequeño ganadero, no sembraba marihuana, pero en la década de los ochenta le pedía una mano para el vecino.
«Desde la escuela ayudábamos a los vecinos durante la cosecha de cannabis; era el único rubro que se podía vender. (…) Esta es una planta nuestra», reivindica.
A pesar del medio siglo de la raigambre y de la normalización del cannabis en la capuera o del comercio que vive de sus jornales, «hay una resistencia feroz de los que viven de eso», dice.

En la huerta comunitaria de cannabis del asentamiento Agüerito se usan técnicas por fuera de la agricultura tradicional, como invernaderos y luces artificiales.
Varios agricultores sampedranos confirman y reconfirman que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Fiscalía, Investigaciones, la comisaría, Inteligencia, y cada vez más agencias estatales participan de la coima. Es imposible esconderse de los drones y de los cuadernos de los policías que anotan nombre, apellido y plantas de cada agricultor para extorsionarlos. Veinte mil guaraníes por planta, mitad tras la siembra, mitad en la cosecha, y paz garantizada.
—Entonces ustedes ya están pagando impuestos a distintas agencias recaudadoras, aunque no a la fiscal.
—Claro —dice Acosta.
—Tienen que pedir factura entonces —bromeo.
—Sería una forma de transparentar. Por lo menos un recibo donde conste que tanto le dimos a fulanito y cuando venga el siguiente me pueda defender.
La carga policíaca-tributaria es tan grande para el chokokue que aquellos con menos plantas o que carecen de contactos políticos abandonan el cultivo. En ocasiones quedan endeudados y deben volver al cannabis porque es la única forma de saldar deudas, cambiar un techo, pagar cuentas, comenta un referente político de la zona que prefiere no publicar su nombre.
«A veces las plantas enferman y la cosecha no sale. Y no se recupera la coima. Si tenés huerta familiar con cien plantas, son dos millones de guaraníes para empezar y dos millones después de la cosecha. Eso dice la policía local. Lo mismo la gente de Inteligencia. Otros te dicen: cobramos treinta mil por planta; el otro aumenta más. En algún momento algunos dejan de cultivar porque es demasiada la coima», dice un cannabicultor con más de veinte años en el rubro.
Hay muchas cosas que no se saben o no se dicen en este negocio. Por seguridad. Por miedo. Por respeto, costumbre o sobre vivencia. Una de ellas es el modo de operar de los compradores de marihuana que termina en Brasil hace más de medio siglo.
Les llaman rapaz. Son brasileños que permanecen cuanto sea necesario para sacar toda la marihuana posible de las colonias. Dos décadas atrás se escondían para comprar o mover la lensis campesina; ahora los camiones cargan a la luz del día. Un vecino calcula que en su colonia salen cinco camiones de la prensa por cosecha para Brasil. También advierte que muchos agricultores entregan su producto y no cobran porque los rapazes les dicen que cayó en una barrera, porque les dejan de pagar las cuotas acordadas o sencillamente porque tenían deudas. «En el negocio clandestino ocurre cualquier cosa», advierte.
«A veces las plantas enferman y la cosecha no sale. Y no se recupera la coima. Si tenés huerta familiar con cien plantas, son dos millones de guaraníes para empezar y dos millones después de la cosecha. Eso dice la policía local. Lo mismo la gente de Inteligencia».
Otra cosa que ocurre en la clandestinidad tolerada es la violencia. La marihuana es una forma de generar conflictos en una zona campesina, por lo menos de sembrar sospecha.
Desde antes de que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) militarizara San Pedro y departamentos vecinos, la policía antidrogas hacía unas redadas que todos recuerdan por su saña.
«La persecución era grande, grandísima. Acá siempre hubo intervención y allanamiento, buscaban documentos relacionados con las FARC, la “narcoguerrilla”, conexión con grupos guerrilleros», recuerda Eulalio López, que bregaba por frenar el ka’a con la palabra.
Quería que la gente no trabajara en esos lugares, «buscar otra alternativa. Pero era difícil». Ningún producto tenía precio. No llegaban compradores ni soluciones, siquiera un conducto comercial desde el Gobierno. Solo los sacos vacíos de los rapazes que llenan, hasta hoy, casi toda la familia campesina en silencio, con resignación.
A principios del siglo XXI, el algodón ya había desaparecido; el sésamo también. El maíz, junto a la soja, era de los gran des estancieros. Ya no contrataban campesinos; alquilaban sembradoras, cosechadoras y transporte. La planta de etanol que había prometido el terrateniente Ulises Rodríguez Teixeira, durante el gobierno del derrocado Fernando Lugo, que se alimentaría con caña de azúcar campesina, fue otra mentira en la colección de engaños.
En 2006, un total de 245 692 sampedranos eran pobres, según el INE, de una población estimada en 348 702. Fue cuando el cannabis se terminó de asentar. A pesar de la policialización y posterior militarización, se multiplicaron «los cultivos de las chacras y también en la huerta», dice Eulalio. Los datos de la Senad indican que solo el 30 % de la marihuana paraguaya es campesina y que el resto se cultiva mayoritariamente en gran des estancias.

Las técnicas usadas en las plantaciones mejoran la productividad y calidad de la flor de cannabis que se necesita para el aceite medicinal.
«Lo único en lo que se podía trabajar era en los montes, en los cultivos clandestinos», todavía se amarga. En la Coordina dora de Productores Agrícolas San Pedro Norte, un grupo de presión regional, Eulalio y otros compañeros pidieron la despenalización de la marihuana para frenar la violencia importada.
«Queríamos que se legalice para plantar sin miedo, sin coima. Y que la gente no vaya a trabajar en chacra ajena arriesgando su vida. Hasta hoy decimos que la legalización podría evitar lo que siempre trae la criminalidad». Lo plantearon en dos oportunidades hace ya veinte años.
No estaban todos de acuerdo. «Era jodido. No todos querían hablar. No pudimos profundizar; había mucha persecución. Dejamos eso y la gente empezó a cultivar también acá. Escondidos, pero en la chacra».
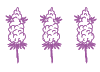
El 30 de julio de 2020, Juan Carlos Cabezudo, un empresario que exportó chía desde San Pedro hasta que se desplomó el precio y los grandes —otra vez— arrebataron el negocio a la agricultura familiar, llegó a una reunión en Agüerito con Eulalio López. Quería convencerlos de un negocio en medio de la encrucijada económica.
Les habló del valor internacional del cannabis y sus propiedades terapéuticas, que Eulalio solo conocía para aliviar sus dolores, de las buenas prácticas agronómicas que incrementan el valor del cultivo medicinal, del estatus legal y sus posibilidades, de las concesiones a laboratorios privados.
En 2017 se había aprobado la ley de cannabis medicinal que reconoció su uso y obligó al Estado paraguayo a proveer gratuitamente a quien lo precisara. Pero solo el puñado de cultivadores solidarios lo repartía.
«La idea es convertir la planta en un negocio que priorice la agricultura familiar», dice el empresario. Cabezudo se convenció de ese potencial a la fuerza. En 2016, cuando la chía estaba en decadencia, consiguió importar una tonelada de semillas de cáñamo de Estados Unidos. Tramitó todos los permisos estatales, pero no fueron suficientes para la Senad, que le inició una investigación fiscal al interceptar la carga en el aeropuerto.
«Fue el primer momento de mi vida en el que me sentí criminalizado y prejuiciado. Nunca había tenido un problema con la ley. (…) Se me abrió la cabeza y pensé: es la causa de mi vida», recuerda.
Entonces se alió con cultivadores solidarios para distribuir el aceite que el Estado no brindaba. Para 2016 asegura que ya tenía cincuenta pacientes. «Era increíble el afecto, la gratitud de la gente. No entendía cómo era posible su criminalización».
Entre los cultivadores solidarios estaba Nicolás Bernié, el activista que repartió flores en el Congreso. El 7 de febrero de 2017, Bernié salió de la casa donde elaboraban con Fernando Soto aceite para familias que no tenían otra forma de calmar dolores, ataques epilépticos o disminuir los síntomas del Parkinson. Al volver, vio un allanamiento y llamó a Cabezudo, que además de empresario y activista es abogado.
«Fernando está preso», le dijo. Cualquiera hubiera pensado en abandonar la epopeya de la marihuana; era mucho riesgo. «Pero me sentí absolutamente comprometido. Asumí su defensa y justificamos el aceite. Estuvo cuatro meses preso».

Una síntesis de la salud pública en Paraguay, donde siete de cada diez no tienen seguro médico.
Para el fallo fue capital que el 26 de mayo de ese año, Antonio Barrios, entonces ministro de Salud Pública, anunció la importación de un aceite de cannabis. Pero el tiempo fue pasando y el Estado, hasta hoy, sigue omiso al entregar el fitofármaco que se obligó por ley.
Los cultivadores solidarios siguieron proveyendo a Mamá Cultiva, la asociación de familiares que todavía brega por el acceso seguro al cannabis medicinal, del producto que calma, entre otros, los ataques epilépticos de sus hijos. El provocador, Cabezudo, regaló mil plantines en la Plaza Italia protestando por la falta de implementación de la ley.
Era mayo de 2019 cuando Marcelo Pecci, el cobardemente asesinado fiscal, compañero de estudios de Cabezudo en la Universidad Nacional de Asunción, apareció en su teléfono.
—Juanqui… ¿Qué hago con esto? Porque en serio te denunciaron.
La Senad no quería perdonar la desobediencia civil. Pecci consiguió una reunión con todos los fiscales antidrogas de Asunción y Central.
Fran Larrea, entonces concejal de San Pedro, Cabezudo y Rebeca Soilán, de Mamá Cultiva, subieron las escaleras de la Fiscalía. Ella con una planta en un brazo y en el otro su hija, Vicky, que sufría hasta diez ataques epilépticos por día. El cannabis los había reducido a cinco, una crisis esporádica que hoy tiene cada seis meses.
Palabras más, palabras menos, Soilán le dijo a una quincena de fiscales que la podían meter presa, que igual seguiría violando la ley por su nena, que el cannabis les cambió la vida; que ellas —las mamás— continuarían luchando, arriesgándose e incluso siendo prejuiciadas por sus propias familias por darles droga a sus hijas, pero que no iban a parar.
Algunos fiscales se emocionaron y, lejos de reprenderla, la entendieron. «Mientras esta gente necesite remedio, nosotros nunca dejaremos de plantar», retrucó Cabezudo. Los fiscales le dijeron que no les iban a perseguir.
Desde entonces, Granja Madre y los demás colectivos que participan de esta red notifican en la Fiscalía sus cultivos y en las comisarías barriales cuando venden en Asunción. También instan a que los usuarios se inscriban en el registro de Proincumec.
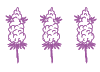
Granja Madre es la cara visible de este incipiente mercado transparente, de los cultivos experimentales, de “autodenunciarse”, de visibilizar las contradicciones, la hipocresía y la necesidad de despenalizar. Es una fuerza centrípeta que foguea Cabezudo desde que se despierta hasta que se va a dormir. Tiene una obsesión fija; parece no pensar en otra cosa jamás; no tiene otro tema de que hablar y habla todo el tiempo. Es un hombre en asamblea permanente, siempre tejiendo alianzas que se reinventan con empresas, campesinos en San Pedro, la sociedad civil, congresistas, concejales, intendentes, científicos, académicos y activistas cannábicos, entre muchos otros.
A partir de noviembre de 2020, Granja Madre ha hecho siembras y cosechas públicas en San Pedro, Luque e Itauguá, donde tiene su cultivo experimental. Organizaron seis plazas abiertas y ferias, casi siempre en la emblemática Plaza Italia de Asunción. Allí, los espectáculos musicales, puestos de artesanías y de parafernalia cannábica son el escenario para la venta de flores, cremas y aceites, y para inscribirse en el registro del Proincumec.
El 9 de agosto de este año, Cabezudo y Adolfino Acosta llegaron a la comisaría tercera de la capital al mediodía. Se presentaron al comisario; le contaron; ya sabía. Le dejaron cremas y aceites; consiguieron un sello y una firma para la notificación. Esa tarde y noche cerraron una calle céntrica, hubo feria y los campesinos vendieron sus flores.
«Es una forma de decirle al Gobierno: esto no es delito, es una actividad social sana, libre y miren cómo hacemos nosotros, vayan y presencien. Además, diez gramos en el bolsillo es algo legal», dice Acosta, responsable técnico de los seis cultivos experimentales de Granja Madre.
«Una cosa es lo legal y otra lo legítimo», atiza Eulalio. «Hacemos el cultivo medicinal abierto con la presencia masiva de la gente», explica. Por su plantación han pasado senadores, diputados y hasta Freddy Tadeo D’ecclesiis, gobernador de San Pedro. Han obtenido también diversas declaraciones de interés de municipalidades.

La tradición campesina de producción agrícola colectiva se refleja en el paradigma del cannabis.
Eulalio es referente del Movimiento de Resistencia Campesina, que nuclea a dos mil productores, y quiere pagar impuestos. Espera que el Instituto Nacional del Cooperativismo autorice una cooperativa para facturar. Antes pensaba que la hierba era maldita, ahora dice que es milagrosa porque comba te dolores. Pero también porque parece un rubro salvador del campesinado, uno que lo posicione en la economía.
El senador liberal José “Paková” Ledesma es un aliado del movimiento campesino de su departamento. Ha sido concejal, intendente, gobernador y diputado. En los años ochenta conoció la marihuana detrás de un cultivo de bananas. Con siguió semillas, cultivó tres plantas cuyas flores sumergió en una botella con caña blanca durante una semana y repartió su creación «como remedio para dolores de huesos, lumbares, de brazos, de cuello. La gente me llamaba “médico marihuana”, a muchos les hizo bien», dijo en la audiencia pública de abril.
«Este es el momento. Hay ambiente y posibilidades de despenalizar», opinó Ledesma, uno de los 22 senadores (de 45) que entre 2019 y 2024 han presentado uno de los siete proyectos de ley para despenalizar alguna arista del cannabis.
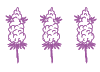
Lidia Ruth de Peralta es concejala del Partido Colorado. Vive en Colonia Independencia, un valle de la cordillera del Ybytyruzú con 20 000 residentes, cuya economía depende de los turistas que recorren las cascadas del Salto Suizo en el departamento del Guairá.
Cuando Juan Carlos Cabezudo propuso abrir un dispensario para turistas, sometió sus dudas al dolor de su osteoporosis crónica de rodilla. La crema es milagrosa, dice.
«Fue tan impresionante cómo me sacó el dolor. Subí y bajé la escalera y noté la diferencia. Le dije a mi cuñada: probá un poco; tenía el mismo problema. Y empezaron los comentarios de casa en casa. Todo el mundo venía y me decía “esa crema es espectacular”». Ahora estudian poner el dispensario, que cuenta con el liderazgo de médicos e investigadores de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Foz do Iguaçu, quienes pretenden capacitar médicos y abrir un consultorio cannábico.
«La gente tiene a la marihuana como algo perjudicial para los jóvenes y todo eso. Pero ahora, con el cannabis, los jóvenes van a poder trabajar. Si da un ingreso favorable para la familia, eso es válido».
Lidia también tiene una posada en Independencia. Pero ella no quiere vender cannabis.
«Creo que voy a poner en un exhibidor para regalar».
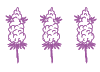

La Plaza Italia de Asunción es el centro de los eventos abiertos del movimiento por la descriminalización del cannabis en Paraguay.

Reportaje: Guillermo Garat – Edición: Romina Cáceres Morales – Diagramación: Naoko Okamoto – Edición visual: Jazmín Troche y Juan Heilborn – Fotografías: Elisa Marecos Saldívar y Sandino Flecha – Edición fotográfica: Betania Ruttia – Corrección: Margarita Mendieta – Traducción guaraní/español: Laila Bareiro.





