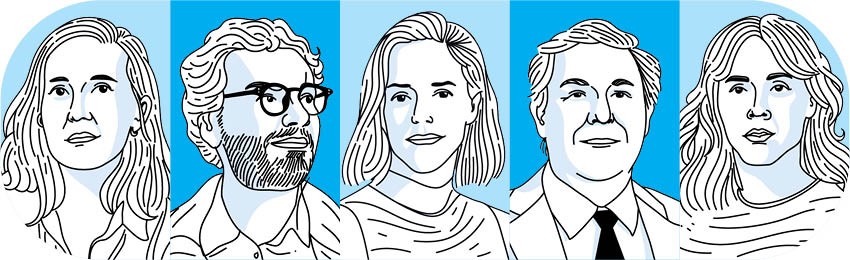
La voracidad de recursos de la inteligencia artificial pone de vuelta a América Latina en el centro de una disputa geopolítica. Cinco ideas para pensar más allá de la narrativa de innovación de las big tech.
«Exigir a los gobiernos una mirada crítica a los impactos de las big tech»
Las big tech replican y reproducen las mismas lógicas coloniales que han alimentado el desarrollo económico en los últimos siglos. Es difícil la resistencia al mirar el mapa geopolítico del siglo XXI, donde las fuerzas políticas y privadas del capital están buscando en nuestros países mano de obra, minerales, energías, agua y tierras baratas para el desarrollo de la industria digital. Hoy los gobiernos de este continente, en su transversalidad ideológica, se entusiasman con ofrecer nuestros recursos sin siquiera sopesar con evidencia los supuestos beneficios socioeconómicos.
Así, en este escenario limitado, debemos exigir a nuestros gobiernos, en primer lugar, una mirada crítica a los impactos sociales, culturales, ambientales y económicos de las big tech. Sin embargo, hoy ocurre lo contrario; porque en muchos de los gobiernos están exejecutivos de esas compañías. Lo segundo, exigir políticas públicas tecnológicas integrales, diseñadas con principios de transparencia, participación amplia y evidencia científica, que incluyan el papel de nuestros países en la cadena de producción digital. Y, tercero, solidaridad radical como principio: no podemos conformarnos con que en un país avancemos, mientras las big tech desplazan sus efectos nocivos a la comunidad vecina.
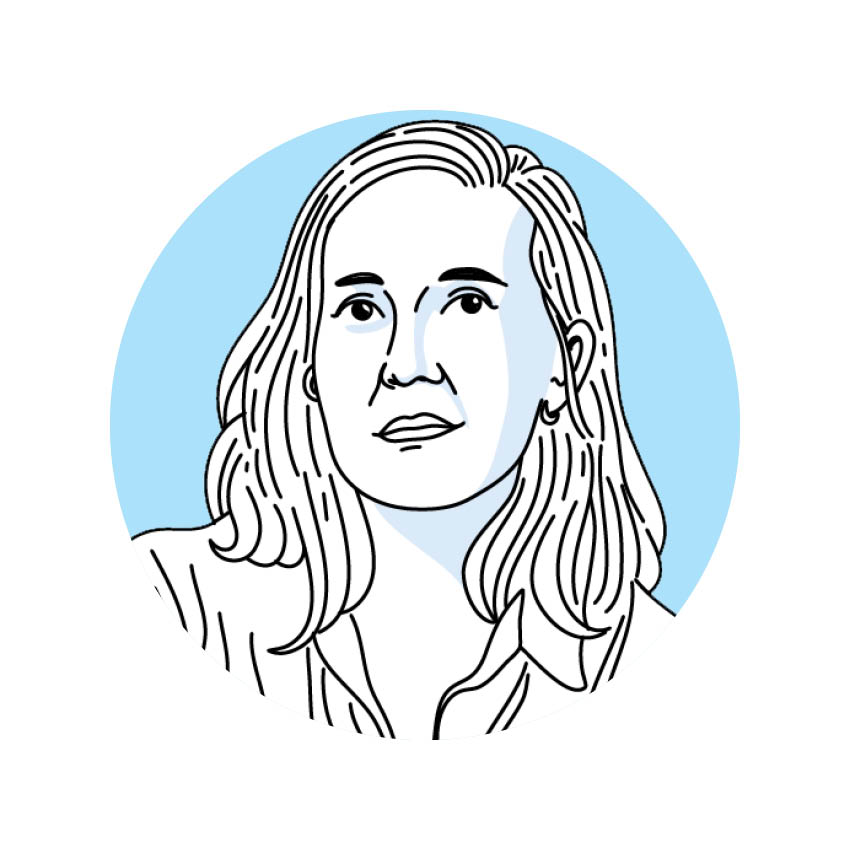
«Necesitamos regulaciones que obliguen a las empresas a compartir información»
Tenemos que entender, realmente, cuáles son los beneficios y las desventajas locales de los centros de datos. Para esto, no podemos depender de la información de las empresas interesadas en construirlos. Por eso, necesitamos regulaciones que obliguen a esas compañías a compartir información con el público en general sobre los impactos ambientales de estos establecimientos y que limiten su construcción si sus efectos son negativos. Como periodistas, tenemos que seguir investigando y cuestionando la narrativa de que todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial le traerá a todo el mundo riqueza nunca antes vista. Esta es una afirmación extraordinaria que requiere evidencia extraordinaria, no de simplemente repetir la propaganda corporativa.

«No es negarse a la tecnología, sino repensar qué datos queremos usar a futuro»
Si bien en Paraguay todavía no hay data centers de gran escala, el fenómeno que se da en Brasil, Chile, México y otros países es muy similar a lo que ocurre aquí con la criptominería. En el ecosistema de derechos digitales les llamamos “depredadores digitales” porque tienen una forma colonialista de replicar el extractivismo en la tecnología.
En general, los centros de datos no facilitan información confiable, por lo tanto, debe haber mecanismos gubernamentales y civiles para auditar cómo funcionan. Ahora bien, estos mecanismos en nuestros países son bastante débiles porque los procesos participativos suelen diseñarse para legitimar decisiones ya tomadas. Entonces, una de las sugerencias es no aceptar las consultas apresuradas, pedir información y el tiempo suficiente para evaluar ese impacto. No se trata de decir “no” a la tecnología, sino de repensar en la sostenibilidad de esos centros de datos: enfocarnos en la información que realmente necesitamos almacenar para evaluar los impactos; no el lujo de detalles, por ejemplo, del reconocimiento facial y de movimiento que se están generando para vigilancia. La eficiencia también se debe basar en el diseño y en los datos que queremos utilizar a futuro.

El punto de partida es cuánta energía “sobra” hoy. El remanente —si es que existe— se debería subastar con reglas bien claras y públicas: vender energía y potencia a data centers vía subastas competitivas, considerando siempre el «costo de oportunidad» (lo que el país obtiene por ceder energía). Desde el punto de vista ambiental, se deberían fijar estándares mínimos para los centros de datos; por ejemplo, prohibir el uso de agua potable para enfriamiento. También es muy importante vincular permisos a la generación de empleo, capacitación (convenios con universidades técnicas) y compras locales.
Paraguay puede aprovechar su remanente hidroeléctrico sin volverse “patio trasero” si se fijan normas claras: subastas transparentes, precios correctos, estándares ambientales estrictos y prioridad al desarrollo nacional. Pero para eso, se requiere de un gobierno íntegro y patriota que tenga la voluntad de asegurar que cada megavatio invertido genere valor en el país y no solo para sus socios y amigos.
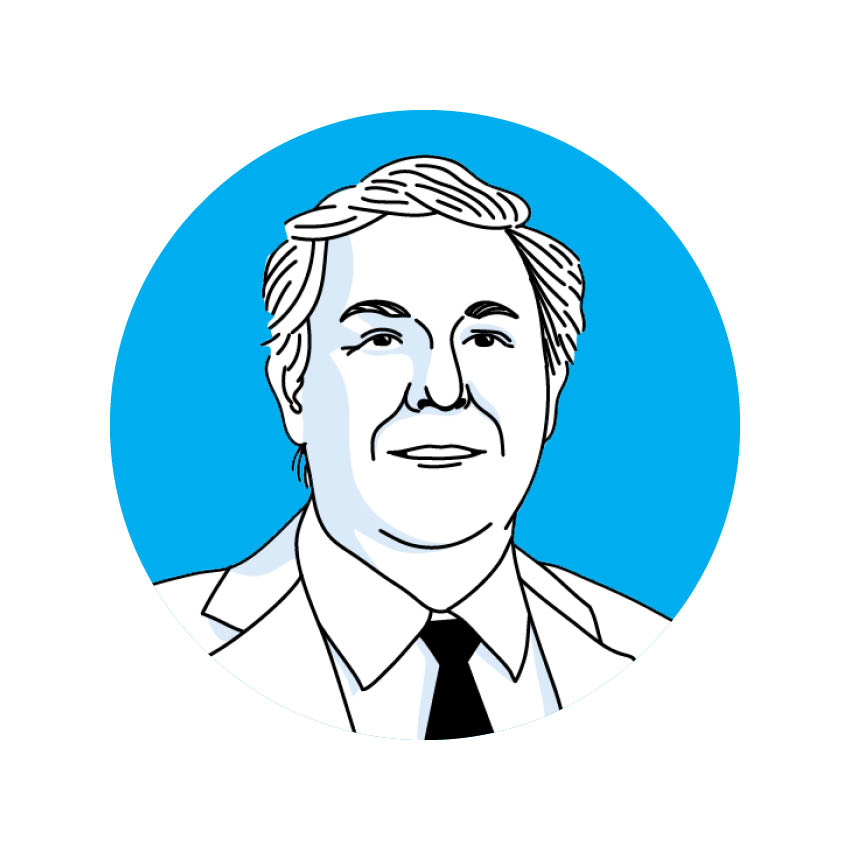
«Necesitamos entender nuestro potencial como productores de innovación»
Debemos resistir y actuar colectivamente. Y este es el momento de hacerlo. A corto plazo, necesitamos una regulación estricta que garantice que la instalación de los centros de datos se realice tras consultar debidamente a la población local y a las autoridades medioambientales, teniendo en cuenta los enormes y ya documentados impactos sociales y climáticos de estos.
Pero, más profundamente, es necesario romper con la lógica colonialista que ha marcado nuestra relación con las empresas tecnológicas. Los centros de datos son la reproducción perfecta de esta lógica: estructuras físicas que absorben recursos, generan pocos empleos y riqueza local, mientras contribuyen a acelerar la escala y las ganancias de unos pocos, muy lejos de América Latina. Necesitamos entender nuestro potencial no solo como proveedores de mano de obra barata y recursos naturales, sino como productores de innovación. Y para eso debe servir la infraestructura instalada aquí: una innovación en nuestros propios términos, que genere riqueza y desarrollo para nuestro pueblo e independencia y soberanía para nuestros países.

Entrevistas: Romina Cáceres Morales.
Publicado originalmente en la sección Foro de El Surti impreso de septiembre de 2025.
El país de la energía barata es un destino codiciado para los grandes centros de datos, pero los beneficios para los paraguayos resultan inciertos. ¿Son las criptomineras un anticipo del desembarco de la inteligencia artificial?
Gasolineras, supermercados y edificios de lujo vacíos avanzan sobre los últimos árboles de Asunción. Pero en algunos barrios hay quienes luchan por habitar la ciudad.
El Chaco paraguayo se ha convertido en un aeropuerto cinco estrellas del narcotráfico. En este viaje, es mejor tomar el camino más largo.